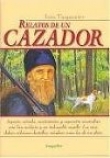Текст книги "Relatos De Ivan Petrovich Belkin"
Автор книги: Alejandro Pushkin
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Sin embargo, avanzaba y avanzaba y Zhádrino no aparecía; el soto era interminable. Vladímir comprobó espantado que se había metido en un bosque desconocido. Se sintió dominado por la desesperación. Fustigó al caballo; el pobre animal se puso al trote, pero de ahí a poco empezó a ceder y al cuarto de hora siguió de nuevo al paso, a pesar de todos los esfuerzos del desdichado Vladímir.
Poco a poco, los árboles empezaron a clarear y Vladímir salió del bosque; Zhádrino seguía sin aparecer. Probablemente sería medianoche. Las lágrimas brotaron a raudales de sus ojos; siguió a la buena de Dios. El tiempo se había calmado, las nubes se dispersaban y ante él se extendía la llanura cubierta de un manto blanco y ondulado. La noche era bastante clara, divisó en las cercanías una aldehuela de cuatro o cinco casas. Vladímir se acercó a ella. Saltó del trineo ante la primera isba, corrió a la ventana y empezó a llamar. Al cabo de unos minutos se entreabrieron las maderas y un viejo asomó su barba blanca.
—¿Qué quieres?
—¿Está lejos Zhádrino?
—¿Que si está lejos Zhádrino?
—Sí, sí. ¿Está lejos?
—No mucho. Cosa de diez verstas.
Al oír esta respuesta, Vladímir se agarró la cabeza y quedó inmóvil, como un condenado a muerte.
—¿Y tú de dónde vienes? —preguntó el viejo.
Víadímir no se sentía con fuerzas para contestar.
—Abuelo —dijo—, ¿podrías procurarme caballos para ir a Zhádrino?
—¡Qué caballos podemos tener nosotros! —replicó el mujik.
—¿Podría al menos encontrar un guía? Pagaré lo que me pida.
—Espera – dijo el viejo, cerrando la ventana—. Te voy a mandar a mi hijo. El te acompañará.
Vladímir quedó esperando. No había pasado un minuto cuando empezó a llamar de nuevo. Se abrió la ventana y reapareció la barba.
—¿Qué quieres?
—¿Y tu hijo?
—Ahora mismo sale, se está calzando. ¿O es que tienes frío? Pasa, entrarás en calor.
—Gracias, manda a tu hijo cuanto antes.
El portón rechinó; salió un mozo con su garrote y echó a andar por delante, ya señalando, ya buscando el camino, que estaba cubierto por montones de nieve.
—¿Qué hora es? —le preguntó Vladímir.
—Pronto amanecerá —contestó el joven mujik.
Vladímir ya no volvió a abrir la boca.
Cantaban los gallos y había amanecido cuando llegaron a Zhádrino. La iglesia estaba cerrada. Vladímir retribuyó al guía y se dirigió a la casa del sacerdote. En el patio no estaba su troika. ¿Qué noticia le aguardaba?
Pero volvamos a los buenos terratenientes de Nenarádovo y veamos lo que allí ocurre.
Nada, sencillamente.
Los viejos se despertaron y salieron a la sala, Gavrila Gavrílovich con gorro de dormir y un chaquetón de frisa, y Praskovia Petrovna con una bata enguatada. Trajeron el samovar y Gavrila Gavrílovich mandó a la criada a preguntar si María Gavrílovna se sentía mejor y cómo había descansado. La criada volvió diciendo que la señorita había dormido mal, pero que se sentía mejor y se disponía a acudir a la sala. En efecto, se abrió la puerta y María Gavrílovna se acercó a dar los buenos días a sus padres.
—¿Cómo va esa cabeza, Masha? —le preguntó Gavrila Gavrílovich.
—Mejor, papá —contestó ella.
—Seguramente saldría tufo de la estufa —añadió Praskovia Petrovna.
—Es posible, mamá.
El día transcurrió felizmente, pero con la llegada de la noche Masha cayó enferma. Mandaron a la ciudad en busca de un médico. Acudió éste y la encontró delirando. Se le había declarado una fuerte calentura y la pobre enferma estuvo dos semanas al borde de la muerte.
En la casa nadie sabía nada de la tentativa de fuga. Las cartas escritas la víspera habían sido quemadas; la doncella no dijo ni una palabra a nadie, temerosa de la ira de los señores. Por su cuenta y razón, el sacerdote, el alférez retirado, el bigotudo agrimensor y el pequeño ulano fueron discretos. Al cochero Terioshka nunca se le había escapado una palabra de más, ni siquiera estando bebido. Así, el secreto fue guardado por más de media docena de cómplices. Pero la propia María Gavrílovna, en su incesante delirio, lo reveló. Sus palabras, empero, eran tan incongruentes, que la madre, que no se apartaba de su cabecera, lo único que pudo deducir de ellas fue que su hija estaba perdidamente enamorada de Vladímir Nikoláievich y que, sin duda, el amor era la causa de la enfermedad. Se aconsejó con su marido y con varios vecinos y se llegó a la unánime decisión de que, al parecer, tal era el sino de María Gavrílovna, que los designios del destino son ineludibles, que la pobreza no es pecado, que no se vive con bienes, sino con personas, y así por el estilo. (Los proverbios morales son en nuestro país asombrosamente útiles cuando somos incapaces de encontrar por nuestra propia cuenta justificación a nuestros actos.)
Mientras tanto, la señorita empezó a reponerse. Hacía tiempo que Vladímir no aparecía por la casa de Gavrila Gavrílovich. Recordaba con temor sin duda, el mal recibimiento que hasta entonces se le había hecho. Decidieron comunicarle la inesperada felicidad que le aguardaba: el consentimiento para la boda. Pero ¡cuál no sería el estupor de los propietarios de Nenarádovo cuando, en respuesta a su invitación, recibieron una carta que parecía escrita por un loco! Les anunciaba que jamás volvería a poner los pies en su casa y pedía que olvidasen a aquel desgraciado para quien la muerte era ya la única esperanza. Días más tarde supieron que Vladímir se había incorporado al ejército. Esto sucedía en 1812.
Pasó largo tiempo sin que los padres se atreviesen a comunicar la noticia a Masha, que seguía convaleciente. Ella no hablaba nunca de Vladímir. Unos meses más tarde, al encontrar su nombre en las listas de oficiales distinguidos y heridos de gravedad en la batalla de Borodino, se desmayó. Temieron que las calenturas se reprodujeran. Pero, a Dios gracias, el desmayo no tuvo otras consecuencias.
Una desgracia más había de alcanzarle: falleció Gavrila Gavrílovich, dejándola heredera universal de toda la hacienda. Pero la fortuna no le consolaba; compartía sinceramente el dolor de la pobre Praskovia Petrovna y juró no separarse nunca de ella. Abandonaron Nenarádovo, lugar de tristes recuerdos, y se trasladaron a otra finca.
También aquí proliferaban los pretendientes en torno a la hermosa y acaudalada joven, pero ella jamás insinuaba la menor esperanza. La madre insistía a veces en la necesidad de elegir compañero: María Gavrílovna meneaba la cabeza y quedaba pensativa. Vladímir ya no existía: había muerto en Moscú, la víspera de la entrada de los franceses. Su memoria parecía sagrada para Masha, al menos conservaba cuanto pudiera recordárselo: los libros que él había leído en tiempos, sus dibujos y cuadernos de música, los versos que había copiado para ella. Los vecinos, al saberlo, se hacían cruces de su constancia y esperaban curiosos al héroe que debería triunfar sobre la triste fidelidad de aquella virginal Artemisa.
Mientras tanto, la guerra terminó gloriosamente. Nuestros regimientos regresaban del extranjero. El pueblo corría a recibirlos. La música interpretaba melodías conquistadas: Vive Henri-Quatre, valses tiroleses y arias de la Gioconda. Los oficiales que habían empezado la campaña casi adolescentes regresaban curtidos por el humo de la pólvora y cargados de condecoraciones. Los soldados charlaban alegremente entre sí, intercalando en cada frase palabras alemanas y francesas. ¡Un tiempo inolvidable! ¡Tiempo de gloria y entusiasmo! ¡Cómo latía el corazón ruso a la palabra patria! ¡Qué dulces lágrimas las del encuentro! ¡Con qué unanimidad uníamos el sentimiento de orgullo nacional y el amor al soberano! ¡Y qué momento para él!
Las mujeres, las mujeres rusas se mostraron entonces incomparables. Su habitual frialdad había desaparecido. Su entusiasmo era verdaderamente embriagador cuando, al recibir a los vencedores, gritaban «¡Hurra!»
y tiraban las cofias al aire.
¿Qué oficial de aquel entonces no confesará que debe a la mujer rusa la mejor y más valiosa de las recompensas?
En aquellos brillantes días, María Gavrílovna vivía con su madre en la provincia de X. y no advirtió siquiera cómo ambas ciudades festejaban el regreso de las tropas. Pero en las ciudades pequeñas y aldeas quizá el entusiasmo general fuese aún mayor. La aparición en esos lugares de un oficial era allí un auténtico triunfo y el galán de frac lo pasaba muy mal a su lado.
Ya hemos dicho que, a pesar de su frialdad, María Gavrílovna seguía viéndose rodeada de pretendientes. Pero todos tuvieron que retirarse cuando entró en escena el coronel de húsares Burmín, herido y con la cruz de San Jorge, con una atractiva palidez, según decían las señoritas de la comarca. Frisaba en los veintiséis años y se hallaba de permiso en su finca, lindante con la de María Gavrílovna, que le hacía objeto de grandes distinciones. En su presencia, su habitual melancolía se esfumaba y ella parecía revivir. No se podía decir que coqueteara, pero el poeta, al observar su conducta, habría dicho:
Se amor non è, che dunche...
Burmín era, en efecto, un joven muy agradable. Poseía la mente que agrada a las mujeres: la mente del decoro y de la observación, sin pretensiones de ningún género y con espíritu un tanto burlón. Ante María Gavrílovna se mostraba sencillo, sin sentirse cohibido; pero toda su alma y todas sus miradas le seguían, dijera lo que dijera o hiciese lo que hiciese. Parecía de un natural pacífico y discreto, aunque corría el rumor de que en tiempos había sido un terrible calavera. Pero esto no le perjudicaba en el concepto que de él tenía María Gavrílovna, quien (como todas las damas jóvenes en general) perdonaba de buen grado las travesuras que ponen de manifiesto audacia y un inflamable carácter.
Pero más que todo... (más que la ternura, más que su agradable conversación, más que la atractiva palidez, más que el brazo en cabrestillo) era el silencio del joven húsar lo que espoleaba su curiosidad y su imaginación. Tenía que admitir que le agradaba mucho; probablemente también él, con su inteligencia y conocimiento del mundo, había advertido las distinciones de que era objeto: ¿cuál era, pues, la causa de que hasta entonces no le hubiera visto a sus pies y no hubiese escuchado su declaración? ¿Qué le retenía? ¿La timidez, el orgullo, las artes del astuto mujeriego? Para ella constituía un enigma. Después de mucho meditarlo, María Gavrílovna llegó a la conclusión de que la única causa era la timidez y se formuló el propósito de animarle con más atenciones y, si las circunstancias lo aconsejaban, también con ciertas muestras de ternura. Preparó, pues, el más sorprendente de los desenlaces y esperaba con impaciencia la hora de la romántica explicación. Porque el secreto, de cualquier género que sea, siempre es algo que abruma un corazón de mujer.
Sus acciones militares tuvieron el éxito apetecido: al menos, Burmín cayó en un estado de meditación tan profunda y sus negros ojos se clavaron con tal fuego en María Gavrílovna, que el instante decisivo parecía hallarse próximo. Los vecinos hablaban de la boda como de algo decidido, y la buena Praskovia Petrovna se alegraba de que su hija hubiese encontrado, por fin, un novio digno de ella.
La anciana estaba un día en la sala, haciendo solitarios, cuando entró Burmín y preguntó por María Gavrílovna.
—Está en el jardín —contestó ella—. Vaya usted, yo les esperaré aquí.
Burmín salió y la anciana se persignó, mientras pensaba: ¡a ver si hoy termina todo!
Burmín encontró a María Gavrílovna junto al estanque, al pie de un sauce, con un libro en la mano y vestida de blanco: una auténtica heroína de novela. Después de las primeras preguntas, ella, intencionadamente, desanimó la conversación, aumentando así la mutua turbación, de la que sólo podía sacarles una explicación súbita y decidida. Así fue: Burmín, sintiendo lo embarazoso de su situación, le dijo que hacía tiempo estaba buscando la oportunidad de abrirle su corazón y le rogó que le escuchase unos momentos. María Gavrílovna cerró el libro y bajó la vista en señal de aquiescencia.
—La amo —dijo Burmín—, la amo apasionadamente... (María Gavrílovna se ruborizó e inclinó la cabeza más aún.) Cometí la imprudencia de entregarme a la dulce costumbre de verla y escucharla a diario... (María Gavrílovna recordó la primera carta de Saint-Preux.) Ahora es ya demasiado tarde para oponerme a mi suerte; su recuerdo, su imagen querida e incomparable será desde hoy el tormento y la alegría de mi vida. Pero me queda por cumplir una penosa obligación, revelarle un espantoso secreto que levantará entre nosotros una infranqueable barrera...
—Esa barrera existió siempre —le interrumpió vivamente María Gavrílovna—. Nunca podré ser su esposa.
—Lo sé – siguió él en voz baja—, sé que usted amó en otro tiempo, pero la muerte y tres años de dolor... Mi buena y querida María Gavrílovna, no me prive de mi último consuelo, de la idea de que usted accedería a hacer mi felicidad si... calle, por Dios se lo pido, calle. Usted me tortura. Sí, lo sé, siento que habría sido mía, pero soy el más infeliz de los hombres... ¡Estoy casado!
María Gavrílovna lo miró sorprendida.
—Estoy casado —prosiguió Burmín —; hace tres años que estoy casado y no sé quién es mi esposa, ni dónde está, ni si llegaré a verla alguna vez.
—¿Qué dice usted? —exclamó María Gavrílovna —¡Qué extraño es todo eso! Siga, yo le contaré después... pero siga, por favor.
—A principios de 1812 —explicó Burmín– me dirigía a Vilna, donde se encontraba mi regimiento. Llegué a una estación de posta ya entrada la noche y pedí que cambiasen rápidamente el tiro cuando, de pronto, se levantó una terrible nevasca y el jefe de la estación y los cocheros me aconsejaron esperar. Atendí su consejo, pero una incomprensible inquietud se apoderó de mí; parecía como si alguien me empujase. La nevasca no cedía. Impaciente, hice que enganchasen y partí en plena tempestad. El cochero tuvo la idea de ir por el río, lo que debía acortar nuestro camino unas tres verstas. Las márgenes estaban cubiertas por la nieve; el cochero no advirtió el lugar por donde se salía el camino y fuimos a parar a un lugar desconocido. La tempestad no se calmaba; vi una luz y ordené al cochero que nos acercásemos a ella. Llegamos a una aldea; en la iglesia, de madera, había luz. Las puertas estaban abiertas, dentro del recinto había unos cuantos trineos; por el atrio se movían ciertas figuras. «¡Aquí! ¡Aquí!», gritaron varias voces. Dije al cochero que se acercase. «¿Cómo es que te has retrasado tanto? —me dijo alguien—. La novia se ha desmayado; el pope no sabe qué hacer; nos disponíamos ya a dar la vuelta. Baja, date prisa.» Salté en silencio del trineo y entré en la iglesia, débilmente iluminada por dos o tres velas. Una muchacha estaba sentada en un banco, en un rincón oscuro, y otra le frotaba las sienes. «Gracias a Dios —dijo esta última—; por fin ha venido. La señorita está medio muerta.» El viejo sacerdote se acercó para preguntarme: «¿Empezamos?» «Empiece, empiece, padre», contesté distraído. Pusieron en pie a la muchacha. Me pareció que no era fea... Una ligereza incomprensible, imperdonable... Me coloqué a su lado ante el altar; el sacerdote tenía prisa; tres hombres y la doncella sostenían a la novia y sólo se ocupaban de ella. Nos casaron. «Pueden besarse», nos dijeron. Mi esposa volvió hacia mí su pálido rostro. Yo quise besarla... Ella gritó: «¡Ay, no es él! ¡No es él», y cayó desvanecida. Los testigos me miraron con ojos empavorecidos. Di la vuelta, salí de la iglesia sin que nadie hiciese nada por detenerme, me precipité a mi trineo y ordené: «¡En marcha!»
—¡Dios mío! – exclamó María Gavrílovna—. ¿Y no sabe lo que fue de su pobre esposa?
—No – contestó Burmín—. No sé el nombre de la aldea en que me casé, no recuerdo de qué estación de posta había salido. En aquella época atribuía tan poca importancia a mi criminal travesura, que, al salir de la iglesia, me dormí y no me desperté hasta la mañana siguiente, ya en la tercera estación. El criado que entonces me acompañaba murió en la guerra, así que no tengo la menor esperanza de encontrar a la mujer a quien gasté una broma tan cruel y que ahora se ve tan duramente vengada.
—¡Dios mío, Dios mío! —dijo María Gavrílovna, apretándole la mano—. ¡De modo que fue usted! ¿Y no me reconoce?
Burmín palideció... y se arrojó a sus pies...
EL FABRICANTE DE ATAUDES
Los últimos enseres del fabricante de ataúdes Adrian Prójorov fueron cargados en la carroza fúnebre y la pareja de esqueléticos pencos se arrastró por cuarta vez desde la calle Basmannaia hasta la Nikítskaia, a donde el fabricante se trasladaba. Después de cerrar la tienda, clavó en la puerta un anuncio explicando que la casa se vendía o alquilaba y se dirigió a pie a su nuevo domicilio.
Al acercarse a la casita amarilla que desde hacía tanto tiempo cautivaba su imaginación y que por fin había adquirido por una respetable suma, el viejo fabricante de ataúdes advirtió con asombro que su corazón no se regocijaba. Al traspasar el desconocido umbral y encontrar su nueva morada en pleno desorden, suspiró recordando la vetusta casucha en la que durante dieciocho años todo había estado sometido al orden más riguroso; después de reñir a sus dos hijas y la criada por su lentitud, se dispuso a ayudarlas. Pronto estuvo todo en su sitio: el retablo de los íconos, el armario de la vajilla, la mesa, el diván y la cama ocuparon los lugares que él les había destinado en la habitación interior; en la cocina y en la sala encontraron sitio los artículos propios de la profesión del dueño: ataúdes de todos los colores y tamaños; sombreros, capas y antorchas. Sobre la puerta un cartel representaba un robusto Cupido con una antorcha vuelta hacia abajo en la mano y la inscripción: «Se venden y tapizan ataúdes sencillos y pintados. También se alquilan y reparan los viejos.» Las muchachas se retiraron a su habitación y Adrian, después de pasar revista a su vivienda, se sentó junto a la ventana y ordenó que preparasen el samovar.
El culto lector sabe que Shakespeare y Walter Scott presentaban a sus sepultureros como hombres alegres y burlones para impresionarnos más con el contraste. Por respeto a la verdad, nosotros no podemos seguir su ejemplo y nos vemos obligados a confesar que el carácter de nuestro fabricante de ataúdes correspondía por entero a su lúgubre oficio. Adrian Prójorov se mostraba de ordinario sombrío y taciturno. Unicamente salía de su silencio para reñir a sus hijas cuando las sorprendía sin hacer nada, mirando por la ventana a los transeúntes, o para pedir un precio excesivo por sus obras a quienes tenían la desgracia (o a veces el placer) de necesitarlas. Así, pues, mientras tomaba la séptima taza de té sentado junto a la ventana, Adrian, fiel a su costumbre, se hallaba sumido en tristes meditaciones. Pensaba en la lluvia torrencial que una semana antes había caído en las mismas puertas de la ciudad sobre el entierro de un brigadier retirado. Esto había sido la causa de que muchas capas se hubiesen encogido y de que muchos sombreros se hubiesen arrugado. Preveía gastos inevitables, pues los antiguos atavíos fúnebres de que disponía se encontraban en lastimoso estado. Confiaba en resarcirse de los gastos a expensas de la vieja comercianta Triújina, que ya llevaba casi un año muriéndose. Pero la Triújina se moría en la calle Razguliai y Prójorov temía que los herederos, a pesar de sus promesas, se resistieran a mandar a buscarle desde tan lejos y recurriesen a los servicios de un establecimiento de pompas fúnebres más cercano.
Estas meditaciones fueron interrumpidas por tres golpes masónicos en la puerta.
—¿Quién es? —preguntó el fabricante de ataúdes.
La puerta se abrió y un hombre en quien a primera vista podía reconocerse a un menestral alemán, entró en la habitación y se acercó a Adrian con alegre aspecto.
—Perdóneme, querido vecino —dijo en ese ruso que hasta hoy no podemos oír sin reírnos—. Perdóneme si le molesto... Deseaba conocerle cuanto antes. Soy zapatero, me llamo Gotlib Schultz y vivo ahí enfrente, en esa casita que puede ver desde su ventana. Mañana celebro mis bodas de plata y he venido a rogarle que asista con sus hijas a nuestra sencilla comida.
La invitación fue aceptada. El fabricante de ataúdes convidó al zapatero a tomar una taza de té con él y, gracias al abierto carácter de Gotlib Schultz, no tardaron en entablar amistosa conversación.
—¿Cómo le va el negocio a su merced? —preguntó Adrian.
—Así, así —contestó Schultz—. Unas veces bien y otras mal. Auaque no puedo quejarme. Cierto es que mi mercancía no es como la suya: el vivo puede prescindir de las botas, mientras que el muerto no vive sin ataúd.
—Es la pura verdad —asintió Adrian—. Sin embargo, si el vivo no tiene con qué adquirir unas botas, anda descalzo. Mientras que el difunto pobre, aunque sea gratis encuentra su ataúd.
Así transcurrió la charla durante algún tiempo; por fin, el zapatero se puso en pie y, al despedirse, reiteró su invitación.
Al día siguiente, a las doce en punto, el fabricante de ataúdes y sus hijas traspusieron el portillo de su nueva casa para dirigirse a la del vecino. No describiré ni el caftán de Adrian Prójorov ni las galas europeas de Akulina y Daria, abandonando en este caso la costumbre de los novelistas de nuestro tiempo. Creo, sin embargo, que no será superfluo señalar que ambas jóvenes lucían sombreros amarillos y zapatos rojos, cosa que sólo se permitía en las grandes solemnidades.
La reducida vivienda del zapatero estaba rebosante de invitados, en su mayor parte maestros artesanos alemanes con sus esposas y sus oficiales. El único funcionario ruso era un guardia de orden público, el finlandés Jurko, quien, a pesar de su humilde categoría, había sabido ganarse la particular benevolencia del anfitrión. Jurko llevaba alrededor de veinticinco años sirviendo con toda honradez y celo, igual que el cartero de Pogorelski. El incendio del año 12, al destruir la primera capital del reino, se tragó también su garita amarilla. Pero tan pronto como el enemigo fue expulsado, en su lugar apareció otra nueva, de color gris con blancas columnillas de estilo dórico, y Jurko pudo de nuevo ir y venir ante ella «con el hacha y la coraza de burdo paño». Le conocían casi todos los alemanes que habitaban en las cercanías de la puerta de Nikitski: algunos de ellos incluso pasaban en la garita de Jurko la noche del domingo.
Adrian se apresuró a entablar conocimiento con él, pues era un hombre del que, tarde o temprano, podía necesitar, y cuando los invitados se acercaron a la mesa, tomaron asiento juntos. El señor y la señora Schultz, así como su hija Lotchen, muchacha de diecisiete años, comían con los invitados y, a la vez, ayudaban a la cocinera a servir los distintos platos. La cerveza corría a raudales. Jurko tragaba por cuatro; Adrian no se quedaba a la zaga; sus hijas hacían melindres; la conversación en alemán era cada vez más ruidosa.
De pronto, el anfitrión reclamó silencio y después de descorchar una botella lacrada, brindó en ruso a voz en cuello:
—¡A la salud de mi buena Luisa!
Burbujeó el vino achampañado. El anfitrión besó con ternura las frescas mejillas de su esposa, una mujer de cuarenta años, y los invitados bebieron bulliciosamente a la salud de la buena Luisa.
—¡A la salud de mis queridos invitados! —volvió a brindar el anfitrión, descorchando una segunda botella, y los invitados le dieron las gracias y apuraron nuevamente sus copas.
Se sucedieron los brindis: se bebió por Moscú y por toda una docena de ciudades alemanas, se bebió por todos los gremios en general y cada uno de ellos en particular, se bebió a la salud de los maestros y de los oficiales. Adrian bebía con entusiasmo y se puso tan alegre que él mismo llegó a pronunciar un cómico brindis. De pronto, uno de los invitados, un panadero muy grueso, levantó la copa y exclamó:
—¡A la salud de aquellos para quienes trabajamos, unserer Kundleute!
El brindis, como todos los anteriores, fue acogido con unánime alegría. Los invitados empezaron a hacerse reverencias mutuas, el sastre al zapatero, el zaparero al sastre, el panadero a ambos, todos al panadero, y así sucesivamente. En plenas reverencias, Jurko gritó, volviéndose a su vecino:
—¿Y tú? ¡Bebe a la salud de tus difuntos!
Todos soltaron la risa, pero el fabricante de ataúdes, considerándose ofendido, arrugó el ceño. Nadie lo advirtió, los invitados siguieron bebiendo y ya tocaban a vísperas cuando se levantaron de la mesa.
Se separaron tarde y, en su mayoría, achispados. El gordo panadero y un encuadernador, cuya cara parecía de cordobán rojo, llevaron a Jurko del brazo hasta su garita, fieles en este caso al dicho de que amor con amor se paga. El fabricante de ataúdes llegó a su casa ebrio e irritado.
—¿Qué significa esto? —discurría en voz alta—. ¿Por qué mi oficio es peor que el de los demás? ¿Acaso el que hace ataúdes es hermano del verdugo? ¿De qué se ríen esos infieles? ¿Es el fabricante de ataúdes un payaso de feria? Tenía la intención de invitarles para celebrar la apertura de mi nuevo establecimiento, darles una comilona. ¡Pero no será así! Invitaré a aquellos para quienes trabajo, a los muertos ortodoxos.
—¿Se da cuenta de lo que dice? —le preguntó la criada, que les estaba descalzando—. ¡No diga disparates! ¡Santígüese! ¡Vaya una ocurrencia, invitar a los muertos!
—Pues como lo oyes, así lo haré —insistió Adrian—. Mañana mismo. Bienhechores míos, tened la bondad de venir mañana por la noche a mi casa. Os ofreceré un festín, os agasajaré lo mejor que pueda...
Y dichas estas palabras, el fabricante de ataúdes se tumbó en la cama y no tardó en empezar a roncar.
No había amanecido cuando despertaron a Adrián. La Trújina había fallecido aquella misma noche y uno de sus dependientes había acudido a caballo para avisarle. El fabricante de ataúdes le dio diez kópeks de propina, se vistió a toda prisa, tomó un coche de punto y se dirigió a la calle Razguliai. Ante la puerta de la casa de la difunta estaba ya la policía y los vendedores iban y venían lo mismo que cuervos al olor de la carroña. La difunta yacía sobre una mesa, amarilla como la cera, pero aún no desfigurada por la descomposición. A su alrededor se agolpaban parientes, vecinos y servidores. Todas las ventanas estaban abiertas; ardían las velas; los sacerdotes leían las preces.
Adrian se acercó al sobrino de la Triújina, un joven comerciante que vestía levita de moda, y le anunció que el ataúd, las velas, los paños y demás accesorios fúnebres le serían traídos inmediatamente y en perfecto estado. El heredero le dio las gracias distraído, añadiendo que no tenía el propósito de regatear y se fiaba en todo de su honradez. El fabricante de ataúdes, fiel a su custumbre, puso a Dios por testigo de que no cobraría de más, y después de cambiar una mirada de inteligencia con el administrador, se fue a disponer lo necesario. El día entero lo pasó yendo y viniendo entre Razguliai y la Puerta de Nikitski. Al anochecer estaba todo arreglado y regresó a casa a pie, despidiendo a su cochero. Era una noche de luna. El fabricante de ataúdes llegó felizmente a la Puerta de Nikitski. Junto al templo de la Asociación le dio el alto nuestro amigo Jurko, quien, al reconocerlo, le deseó buenas noches. Era ya tarde. El fabricante de ataúdes se acercaba a su casa cuando, de pronto, le pareció que alguien llegaba a ella, abría el portillo y se metía dentro.
«¿Qué es eso? —pensó Adrian—. ¿Otro que también necesita mis servicios? ¿Será un ladrón? ¿Vendrá algún amante a visitar a las estúpidas de mis hijas? ¡Era lo único que faltaba!»
Pensó en recurrir a la ayuda de su amigo Jurko. En aquel momento se acercó alguien más al portillo con intención de entrar en la casa, pero al ver al dueño que se acercaba corriendo, se detuvo y llevó la mano al tricornio que le cubría. A Adrian le pareció conocer su cara, pero con las prisas no tuvo tiempo de fijarse bien.
—¿Viene a mi casa? —preguntó jadeante—. Pase, por favor.
—No guardes ceremonias —replicó el desconocido con voz sorda—. Pasa tú primero e indica el camino a tus invitados.
En efecto, Adrian no tuvo tiempo de andarse con ceremonias. El portillo estaba abierto y subió los peldaños, seguido del visitante. Le pareció que alguien andaba por sus habitaciones. «¿Qué demonios es esto?», pensó. Se apresuró a entrar y... las rodillas se le doblaron. La habitación estaba llena de muertos. La luna, que penetraba por la ventana, iluminaba sus caras amarillas y amoratadas, las bocas hundidas, los ojos turbios y a medio cerrar, las afiladas narices... Adrian, horrorizado, reconoció en ellos a personas enterradas gracias a su celo; en el invitado que había entrado con él, identificó al brigadier inhumado el día de la lluvia torrencial. Todos ellos, señoras y señores, rodearon al fabricante de ataúdes entre reverencias y saludos; sólo un pobre de beneficiencia, enterrado a cargo del erario público, se mantenía humildemente en un rincón, avergonzado de sus harapos. Todos los demás iban decentemente vestidos: las difuntas, con cofias y lazos; los funcionarios, de uniforme, pero sin afeitar; los comerciantes, con sus caftanes de día de fiesta.
—Como puedes ver, Prójorov —le dijo el brigadier en nombre de la honorable concurrencia—, todos nos hemos levantado de la tumba para acudir a tu invitación; únicamente han quedado en casa aquellos a quienes les era imposible venir, los que se han desintegrado por completo, los que no tienen ya nada más que huesos. Aunque aquí tienes a uno de ésos, al que nada ha retenido: eran tantos los deseos que sentía de visitarte...
En aquel momento, un pequeño esqueleto se abrió paso entre la multitud y se acercó a Adrian. Su calavera sonreía afablemente al fabricante de ataúdes. Girones de paño verde claro y rojo y de lienzo podrido pendían de él como de una pértiga, mientras que los huesos de sus pies se removían en unas enormes botas altas, como el majador en el almirez.
—No me has reconocido, Prójorov —dijo el esqueleto—. ¿Te acuerdas del sargento de la Guardia retirado Piotr Petróvich Kurilkin a quien en 1799 vendiste tu primer ataúd, que por cierto era de pino y lo hiciste pasar como si fuera de roble?