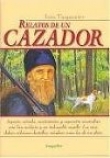Текст книги "Relatos De Ivan Petrovich Belkin"
Автор книги: Alejandro Pushkin
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Al otro día nos preguntábamos en el picadero si aún estaría vivo el pobre teniente, cuando se presentó él mismo y le hicimos esa pregunta. Nos contestó que hasta entonces no había tenido noticia alguna de Silvio. Aquello nos sorprendió. Nos acercamos a casa de Silvio y lo encontramos en el patio, entretenido en meter bala sobre bala en el as de una baraja pegado a la puerta. Nos recibió como de costumbre, sin referirse para nada al incidente del día anterior. Pasaron tres días y el teniente seguía vivo. Nosotros nos preguntábamos, sorprendidos, si sería posible que Silvio no llegara a batirse. Silvio no se batió. Se conformó con una explicación muy somera e hicieron las paces.
Aquello le perjudicó extraordinariamente en la opinión de los jóvenes. La falta de valor es lo que menos perdona la gente moza, que suele ver en la bravura la cumbre de las virques humanas y la justificación de toda clase de vicios. Mas todo se fue olvidando poco a poco, y Silvio recuperó su antigua influencia.
Yo era el único que ya no podía acercarme a él. Dotado de una romántica imaginación, había cobrado por aquel hombre más afecto que ningún otro; su vida era un enigma y se me figuraba el héroe de alguna novela misteriosa. El me estimaba: al menos, sólo conmigo se olvidaba de su habitual lengua envenenada y hablaba de las cosas con sencillez y amenidad extraordinarias. Pero después de aquella desgraciada noche, la idea de que su honor había quedado en entredicho y la ofensa no había sido lavada por su propia voluntad, me producía vergüenza y rehuía mirarle a la cara. Silvio era demasiado inteligente y poseía demasiada experiencia para no verlo y no adivinar la causa. Mi actitud parecía apenarle; por lo menos advertí un par de veces sus deseos de buscar una explicación conmigo, pero yo hice por esquivarla y Silvio se alejó de mí. A partir de entonces no le veía más que en presencia de otros camaradas, y ya no volvimos a nuestras sinceras conversaciones de antes.
Los ociosos habitantes de la capital no tienen la menor idea de las muchas distracciones que llenan la vida de los habitantes de las aldeas o de las ciudades pequeñas; una de ellas es, por ejemplo, el día de correo. Los martes y los viernes las oficinas de nuestro regimiento estaban llenas de oficiales: unos esperaban dinero, otros cartas, otros periódicos. Las cartas eran abiertas allí mismo, los oficiales se comunicaban unos a otros las noticias y las oficinas ofrecían un animadísimo aspecto. Silvio recibía la correspondencia dirigida a las señas del regimiento y, por lo general, era uno de los que se hallaban presentes. Cierto día le entregaron un pliego, del que rompió los sellos con extraordinaria impaciencia. Al recorrer la carta sus ojos centelleaban. Los oficiales, ocupados cada uno con sus propias misivas, no advirtieron nada.
—Señores —les dijo Silvio—, las circunstancias exigen mi marcha inmediata. Parto esta misma noche. Espero que no me negarán el honor de comer conmigo por última vez. Le espero también a usted —añadió volviéndose hacia mí—, le espero sin falta.
Dicho esto, salió rápidamente y nosotros, después de convenir que nos reuniríamos en casa de Silvio, nos fuimos cada uno por nuestro lado.
Llegué a casa de Silvio a la hora fijada y encontré allí a casi todos los oficiales del regimiento. El equipaje estaba ya hecho, no quedaban más que las paredes desnudas y agujereadas por las balas. El anfitrión estaba de un humor excelente y su alegría no tardó en comunicarse a todos; los tapones de las botellas saltaban continuamente y nosotros deseamos a Silvio de todo corazón un buen viaje y toda suerte de venturas. Nos levantamos de la mesa cuando ya la noche estaba avanzada. En el momento en que cada uno buscaba su gorra, Silvio, que se despedía de todos, me tomó del brazo y me detuvo en el instante mismo en que me disponía a salir.
—Necesito hablar con usted – me dijo en voz baja.
Yo me quedé.
Los invitados se habían ido; estábamos solos. Sentados uno frente al otro, encendimos en silencio nuestras pipas. Silvio parecía preocupado; no quedaban huellas de su turbulenta alegría. Su sombría palidez, sus ojos resplandecientes y el espeso humo que salía de su boca le daban un aspecto verdaderamente diabólico. Pasaron unos instantes y Silvio rompió el silencio.
—Quizá no nos volvamos a ver – me dijo —; pero antes de marchar quisiera darle una explicación. Usted habrá podido observar que me preocupo poco de la opinión ajena, pero le estimo y me sería muy penoso que usted guardase de mí una impresión equivocada.
Se detuvo y comenzó a cargar de nuevo la pipa; yo callaba, con la vista baja.
—A usted le pareció extraño – continuó – que no pidiera satisfacciones a ese borracho y cabeza rota de R. Convendrá conmigo que, teniendo yo derecho a elegir el arma, su vida estaba en mis manos; en cambio, la mía estaba casi segura. Podría yo atribuir tal moderación a un espíritu magnánimo, pero no quiero mentir. Si hubiera podido castigar a R. sin exponer en absoluto mi vida, no le habría perdonado por nada del mundo.
Miré asombrado a Silvio. Tal confesión me había dejado estupefacto. El prosiguió:
—Como le digo: no tengo derecho a exponer mi vida. Hace seis años recibí una bofetada, y mi enemigo vive aún.
Mi curiosidad se hallaba sumamente excitada.
—¿No se batió usted con él? —pregunté—. ¿Tal vez las circunstancias les separaron?
—Me batí —respondió Silvio—, y he aquí el recuerdo de nuestro duelo.
Se levantó, sacó de una caja de cartón un gorro rojo con galones y una borla dorada (lo que los franceses llaman bonnet de police) y se lo puso. El gorro presentaba un orificio de bala una pulgada más arriba de la frente.
—Usted sabe – continuó Silvio – que serví en el regimiento de húsares de X. Ya conoce mi carácter: estoy acostumbrado a ser el primero en todo, pero de joven esto era en mí una verdadera pasión. En aquellos tiempos estaban de moda los escándalos: yo era el primer juerguista del regimiento. Nos enorgullecíamos de nuestras borracheras. Le gané en beber al famoso Burtsov, cantado por Denís Davídov. En nuestro regimiento había duelos a cada instante: en todos era yo testigo o actor. Mis compañeros me adoraban, y los jefes del regimiento, que cambiaban sin cesar, veían en mí un mal necesario.
»Yo gozaba tranquilamente (o más bien intranquilamente) de mi fama cuando llegó al regimiento un joven de rica y noble familia (no quiero decir su nombre). ¡Jamás he encontrado a un hombre tan afortunado y tan brillante! Imagínese usted: juventud, inteligencia, belleza, la alegría más desbordante, la valentía más despreocupada, un nombre conocido, dinero que gastaba a manos llenas y que no se agotaba nunca, y comprenderá la impresión que produjo entre nosotros.
»Mi supremacía estaba en peligro. Seducido por mi fama, trató de buscar mi amistad, pero yo le acogí fríamente y él se apartó de mí sin sentirlo lo más mínimo. Llegué a odiarle. Sus éxitos en el regimiento y entre las mujeres me desesperaban. Comencé a buscar pendencia con él. A mis burlas contestaba con burlas que siempre me parecían más inesperadas e ingeniosas que las mías y que eran, indudablemente, mucho más alegres: él bromeaba y yo estaba rabioso. Por fin, estando en un baile en casa de un noble polaco, al verle objeto de la atención de todas las damas, y en particular de la anfitriona, con quien yo mantenía relaciones, le dije al oído un insulto soez. El no pudo contenerse y me dio una bofetada. Echamos mano a los sables, mientras las damas se desmayaban; nos separaron y aquella misma madrugada fuimos a batirnos.
»Era al amanecer. Yo estaba en el lugar convenido con mis tres padrinos y esperaba la llegada de mi adversario, desasosegado por una inexplicable impaciencia. El sol primaveral había salido y empezaba a sentirse calor. Le vi desde lejos. Venía a pie, con el dormán colgado del sable, en compañía de un solo padrino. Se acercaba con su gorra llena de cerezas. Los padrinos midieron doce pasos. Me correspondía tirar el primero, pero la rabia que me dominaba me producía una emoción tan intensa que, desconfiando de mi buen pulso, y para dar tiempo a calmarme, le cedí el primer disparo. Mi adversario no aceptó. Decidimos echarlo a suertes: él, siempre favorito de la fortuna, sacó el primer número. Apuntó y me atravesó el gorro. Llegaba mi vez. Le miré ávidamente, tratando de captar siquiera fuese una sombra de inquietud. Estaba a merced de mi pistola, eligiendo las cerezas maduras y escupiendo los huesos, que llegaban hasta mí. Su indiferencia me hizo perder la razón. "¿Qué gano, pensé, quitándole la vida si él no la tiene en el menor aprecio?" Una idea malvada pasó por mi mente. Bajé la pistola.
»—Parece que no se ha hecho el ánimo de encontrarse con la muerte – le dije—, no quiero interrumpir su desayuno.
»—No me molesta en absoluto – replicó él—. Puede disparar si gusta, aunque puede hacer lo que mejor le parezca. Le debo el disparo, siempre estaré a su disposición.
»Me volví hacia los padrinos, diciéndoles que en aquel momento no tenía intención de disparar, y así terminó nuestro duelo.
»Pedí el retiró y me vine a este lugarejo. Desde entonces no ha transcurrido un solo día sin que recordara la venganza. Hoy me ha llegado la hora...
Sacó del bolsillo la carta que había recibido por la mañana y me la dio a leer. Alguien (el encargado de sus asuntos al parecer) le escribía desde Moscú que cierta personadebía contraer matrimonio en breve con una joven y hermosa muchacha.
—Usted adivinará —dijo Silvio– quién es esa cierta persona. Voy a Moscú. ¡Veremos si en vísperas de su boda acoge la muerte con tanta indiferencia como la acogió aquel día comiendo cerezas!
Dicho esto, se puso en pie, tiró el gorro al suelo y empezó a recorrer la pieza de un extremo a otro, como un tigre en su jaula. Yo le había escuchado inmóvil; sentimientos extraños y contradictorios embargaban todo mi ser.
Entró el criado y anunció que el coche estaba dispuesto. Silvio me estrechó con fuerza la mano y nos dimos un abrazo. Subió al carricoche, donde habían sido cargadas dos maletas, una con las pistolas y la otra con sus efectos. Nos despedimos una vez más y los caballos partieron al galope.
II
Pasaron varios años. Circunstancias familiares me obligaron a instalarme en una pobre aldehueía del distrito de N. Debía atender los asuntos de la finca, aunque no dejaba de suspirar calladamente el recuerdo de mi antigua vida despreocupada y bulliciosa. Lo más difícil era, para mí, las veladas de otoño e invierno, que pasaba en la soledad más absoluta. Hasta la hora de la comida, mataba bien que mal el tiempo de conversación con el stárosta, vigilando los trabajos o rece rriendo las nuevas dependencias; pero en cuanto la tarde declinaba, ya no sabía qué hacer. Los pocos libros que hab» encontrado en el fondo de los armarios y en la despensa, tf los conocía de memoria. Kirílovna, el ama de llaves, me había repetido todos los cuentos que podía recordar; las canciones de las mujeres me producían tedio. Me inicié en beber el dulce licor, pero me causaba dolor de cabeza; y además, lo confieso, tenía miedo a convertirme en un «borracho para olvidar penas», es decir, en el borracho más empedernido, entre los que abundaban en nuestro distrito. No tenía vecinos cercanos, a excepción de dos o tres de esos empedernidos, cuya conversación se reducía simplemente a hipos y suspiros. La soledad era más soportable.
A cuatro verstas de mi casa se extendía una rica finca perteneciente a la condesa de B., pero únicamente el administrador la habitaba. La condesa sólo la había visitado una vez, el primer año de casada, y únicamente había vivido un mes en ella. Mas un día, en la segunda primavera de mi vida de anacoreta, se corrió el rumor de que la condesa iba con su marido a pasar el verano en su aldea. Y en efecto, llegaron a primeros de junio.
La llegada de un vecino acaudalado es todo un acontecimiento para quienes viven en el campo. Los propietarios y su servidumbre comienzan a hablar de ello dos meses antes y siguen hablando tres años después. En lo que a mi respecta, lo confieso, la noticia de la llegada de una vecina joven y hermosa me causó fuerte impresión; ardía en deseos de verla, y así, el primer domingo siguiente a su venida, me dirigí después de comer a la aldea de X. a fin de presentar mis respetos a sus señorías como vecino más cercano y seguro servidor.
Un criado me introdujo en el despacho del conde y salió para anunciar mi llegada. La espaciosa pieza estaba adornada con todo el lujo imaginable; a lo largo de las paredes se alineaban armarios llenos de libros y, sobre cada armario, un busto de bronce; encima de la chimenea de mármol veíase un ancho espejo; el piso estaba tapizado de paño verde y cubierto de alfombras. Perdido el hábito del lujo en mi pobre casa y después de no haber visto durante tanto tiempo la riqueza ajena, me intimidé; esperaba al conde con cierto nervosismo, al igual que un solicitante provinciano aguarda la salida de un ministro.
Se abrió la puerta y apareció un hombre como de treinta y dos años, de muy buena presencia. El conde se acercó a mí con gesto franco y amistoso; yo traté de recobrarme y empecé a presentarme ceremoniosamente, pero él no me permitió seguir en este tono. Tomamos asiento. Su conversación, espontánea y afable, no tardó en disipar mi timidez, nacida en aquel rincón perdido. Comenzaba ya a sentirme a mis anchas, cuando entró la condesa y la turbación se apoderó de mí con más intensidad que antes. En efecto, era una gran belleza. El conde me presentó. Quise parecer desenvuelto; pero por más esfuerzos que hiciera por mostrarme sencillo, más torpe me sentía. Ellos, a fin de darme tiempo a sosegarme y habituarme a mis nuevos conocidos, comenzaron a hablar entre sí, tratándome sin cumplidos, como a un buen vecino. Mientras tanto, yo recorría la estancia, examinando libros y cuadros. Aunque no soy entendido en pintura, un lienzo llamó mi atención. Representaba un paisaje de Suiza, pero lo que me maravilló no fue la pintura, sino el que el cuadro estuviese atravesado por dos balas, que habían sido disparadas una sobre la otra.
—Buen disparo —dije volviéndome hacia el conde.
—Sí —comentó él—, un disparo excelente. Y usted, ¿tira bien?
—No lo hago mal —contesté, satisfecho de que la conversación tocara, por fin, un tema que me era familiar—. A treinta pasos y tomando como blanco un naipe, no fallaría, aunque se entiende que con pistolas conocidas.
—¿De veras? —preguntó la condesa con muestras de gran interés—. Y tú, amigo mío, ¿acertarías en un naipe a treinta pasos de distancia?
—Deberíamos probar algún día —contestó el conde—. En tiempos no tiraba mal, pero hace cuatro años que no he tenido una pistola en la mano.
—En tal caso – observé – le aseguro que no acertaría en un naipe ni siquiera a veinte pasos: la pistola exige un ejercicio diario. Lo sé por experiencia. En mi regimiento, yo era uno de los mejores tiradores. En cierta ocasión estuve un mes sin tocar una pistola porque mis armas estaban en reparación. ¿Y sabe lo que ocurrió? El primer día que disparé, fallé cuatro veces seguidas tirando sobre una botella a veinticinco pasos. Estaba presente un capitán, un hombre bromista y gracioso, que me dijo: «Se ve, hermano, que la mano no te llega a la botella.» No, excelencia, no debe descuidar este ejercicio si no quiere perder la puntería por completo. El mejor tirador que he conocido disparaba cada día por lo menos tres veces antes de comer. Para él, esto era como el tomarse una copa de vodka.
El conde y la condesa parecían satisfechos de que yo hubiera roto mi silencio.
—¿Y qué tal tirador era? —me preguntó el conde.
—Verá, excelencia: si veía posarse una mosca en la pared (¿se ríe, condesa?; palabra de honor que es verdad), si veía posarse una mosca, gritaba: «¡Kuzka, la pistola!», y Kuzka le traía la pistola cargada. Disparaba y dejaba a la mosca aplastada en la pared.
—Es extraordinario – comentó el conde—. ¿Cómo se llamaba?
—Silvio, excelencia.
—¡Silvio! —exclamó el conde, poniéndose en pie de un salto—. ¿Usted conoció a Silvio?
—Claro que sí, excelencia. Fuimos amigos. Lo habíamos acogido en nuestro regimiento como a un hermano, pero hará cosa de cinco años que no tengo la menor noticia de él. ¿Le conoció también su excelencia?
—Le he conocido, vaya si le he conocido. ¿No le refirió un caso muy raro?
—¿Se refiere, excelencia, a la bofetada que un tipo pendenciero dio a Silvio en un baile?
—¿Le dijo a usted el nombre de ese pendenciero?
—No, excelencia, no me lo dijo... ¡Ah! —proseguí, empezando a adivinar la verdad—. Perdóneme... No podía suponer... ¿Será usted...?
—Soy yo mismo – contestó el conde, presa de gran emoción—. Y el cuadro agujereado es un recuerdo de nuestro último encuentro...
—Por favor, querido —suplicó la condesa—, no lo cuentes, me va a dar miedo oírlo.
—No —replicó el conde—, lo contaré todo. El conoce la ofensa que infligí a su amigo; que conozca también la manera como Silvio se vengó.
El conde me acercó un sillón y yo escuché con el más vivo interés el siguiente relato.
—Me casé hace cinco años. El primer mes, the honey moon, lo pasé aquí, en esta aldea. A esta casa debo los mejores instantes de mi vida y uno de mis más penosos recuerdos.
»Una tarde paseábamos a caballo mi esposa y yo; su yegua se puso terca, mi esposa se asustó, me entregó las bridas y decidió volver andando a casa. Yo me adelanté. En el patio vi un carricoche; me anunciaron que en el despacho me esperaba un hombre. No había querido decir su nombre, se había limitado a explicar que tenía un asunto pendiente conmigo. Entré en esta misma pieza y distinguí en la oscuridad a un hombre cubierto de polvo y con la barba crecida; estaba aquí, junto a la chimenea. Me acerqué, tratando de recordar sus facciones.
»—¿Me conoces, conde? —preguntó con voz temblorosa.
»—¡Silvio! – exclamé y, lo confieso, sentí que los cabellos se me erizaban.
»—En efecto —prosiguió él—. Me debes un disparo. He venido a descargar mi pistola. ¿Estás dispuesto?
»El arma le asomaba por un bolsillo de la levita. Medí doce pasos y me coloqué en aquel rincón, pidiéndole que disparase en seguida, antes de que mi esposa volviera. No mostraba prisa, pidió luz. Trajeron unas velas. Cerré la puerta, con la orden de que no entrara nadie, y le pedí una vez más que disparase.
«Sacó la pistola y apuntó... Yo contaba los segundos... pensaba en ella... ¡Fue un minuto terrible! Silvio bajó la mano.
»—Lamento —dijo– que mi pistola no esté cargada con huesos de cereza... una bala pesa mucho. Me sigue pareciendo que esto no es un duelo, sino un asesinato: no tengo la costumbre de apuntar sobre una persona desarmada. Comencemos de nuevo. Echemos suertes para ver a quién corresponde disparar el primero.
»La cabeza me daba vueltas... Creo que me resistí a aceptar... Finalmente, cargamos otra pistola; doblamos dos papeleos; él los metió en el mismo gorro que yo había agujereado de un tiro; de nuevo saqué el primer número.
»—Eres endiabladamente afortunado, conde —dijo con una sonrisa que no olvidaré jamás.
»No recuerdo lo que me ocurrió entonces y cómo pudo obligarme a ello... pero disparé y di en ese cuadro.
El conde señaló el cuadro agujereado; su rostro le ardía como si fuera de fuego; el de la condesa estaba más blanco que su pañuelo; se me escapó una exclamación.
—Disparé – continuó el conde – y, gracias a Dios, fallé. Entonces Silvio (en aquel instante estaba verdaderamente horroso), Silvio empezó a apuntar sobre mí. De pronto se abrió la puerta, entró Masha y se precipitó hacia mí y me abrazó, lanzando un grito. Su presencia me devolvió la serenidad.
»—Querida —le dije—, ¿no ves que se trata de una broma? ¡Cómo te has asustado! Anda, bebe un vaso de agua y luego ven con nosotros. Te presentaré a un viejo amigo y camarada.
»Masha se resistía a creerme.
»—¿Es verdad lo que dice mi marido? —preguntó al terrible Silvio—. ¿Es verdad que se trata de una broma?
»—El siempre está de broma, condesa —le contestó Silvio—. En una ocasión me dio en broma una bofetada; en broma, me atravesó de un balazo este gorro; en broma, ha disparado contra mí y acaba de fallar. Ahora soy yo el que tiene ganas de broma...
«Después de estas palabras, quiso apuntar sobre mí... ¡en presencia de ella! Masha se arrojó a sus pies.
»—¡Levántate, Masha, es una vergüenza! —grité enfurecido—. Y usted, caballero, ¿tendrá el valor de burlarse de una pobre mujer? ¿Va a disparar o no?
»—No —respondió Silvio—. Ya estoy satisfecho: he visto tu turbación, tu temor. Te he obligado a disparar contra mí y con eso me conformo. Me recordarás. Te dejo con tu conciencia.
»Se disponía a salir, pero antes se detuvo en la puerta, miró el cuadro que yo había agujereado, disparó casi sin apuntar y desapareció. Mi esposa se había desmayado; la servidumbre no se atrevió a cerrarle el paso, mirándole aterrorizados. Salió al portal, llamó al cochero y se alejó antes de que yo hubiera podido serenarme.
El conde calló. Así supe el fin de la historia cuyo comienzo tanto me impresionara en otra ocasión. Se dice que Silvio se incorporó a la insurrección de Alejandro Ypsilanti, en la que mandaba una sección de la batería, y murió en la batalla de Skuliani.
LA NEVASCA
A fines de 1811, época memorable para nosotros, el bueno de Gavrila Gayrílovich R. vivía en su finca de Nenarádovo. En toda la comarca gozaba de fama de hospitalario y afable; constantemente acudían a su casa los vecinos para comer, beber, jugar al bostoncon su esposa, a cinco kopeks la puesta, o, simplemente, para ver a su hija, María Gavrílovna, una esbelta y pálida señorita de diecisiete años. Pasaba por un partido rico y eran muchos los que la deseaban para sí o para sus hijos.
María Gavrílovna se había educado en la lectura de novelas francesas y, por consiguiente, estaba enamorada. Su elegido era un alférez pobre, que se encontraba de permiso en su aldea. Huelga decir que el joven ardía en igual pasión y que los padres de su amada, al advertir la mutua predisposición, habían prohibido a la hija hasta pensar en él; en cuanto al joven, lo recibían peor que a un consejero retirado.
Nuestros enamorados mantenían correspondencia y se veían a diario, a solas, en el pinar o en la vieja capilla. Allí se juraban amor eterno, se lamentaban de su suerte y hacían toda dase de proyectos. En cartas y conversaciones, pues, llegaron, cosa muy natural, a la siguiente conclusión: si no podemos vivir el uno sin el otro y la voluntad de unos padres crueles se opone a nuestra dicha, ¿por qué no prescindir de esa voluntad? Esta, feliz idea, se comprende, acudió primero a la mente del joven y agradó mucho a la romántica imaginación de María Gavrílovna.
Llegó el invierno y se interrumpieron las entrevistas; la correspondencia, en cambio, se hizo más animada. Vladímir Nikoláievich suplicaba en cada una de sus cartas que tuviera confianza en él; se casarían en secreto, permanecerían algún tiempo ocultos y luego se echarían a los pies de los padres, quienes, claro está, quedarían por fin conmovidos ante la heroica constancia y la desgracia de los enamorados y les dirán irremisiblemente:
—¡Hijos, venid a nuestros brazos!
María Gavrílovna vaciló largo tiempo; muchos planes de fuga fueron rechazados. Por fin, dio su consentimiento: el día fijado debería retirarse sin cenar a su habitación con el pretexto de que le dolía la cabeza. Su doncella estaba al tanto de la conspiración; ambas deberían salir al jardín por la puerta trasera y allí subirían a un trineo que les estaría esperando y les llevaría directamente a la aldea de Zhádrino, a cinco verstas de Nenarádovo, donde Vladímir las estaría esperando.
La víspera del día decisivo, María Gavrílovna no durmió en toda la noche; hizo los preparativos, recogió la ropa interior y los vestidos y escribió una larga misiva a una señorita muy sentimental, amiga suya, y otra a sus padres. Se despedía de ellos en los términos más conmovedores, justificaba su acto por la fuerza invencible de la pasión y terminaba diciendo que el instante más feliz de su vida sería aquél en que le fuera permitido arrojarse a los pies de sus amadísimos papás. Después de cerrar las dos cartas con un sello de Tula, que representaba dos corazones llameantes con la inscripción adecuada, se echó en la cama poco antes del amanecer y se quedó dormida.
Sin embargo, unos sueños terribles la despertaban a cada instante. Ya le parecía que en el momento mismo en que tomaba el trineo para ir a casarse la sorprendía su padre, la arrastraba con dolorosa rapidez sobre la nieve y la arrojaba a un subterráneo oscuro y sin fondo... Ella caía vertiginosamente con el corazón desfallecido. Ya veía a Vladímir tendido sobre la hierba, pálido y ensangrentado. Agonizando, le suplicaba a gritos que se diese prisa, que acudiese para casarse con él... Otros sueños disparatados y horribles se sucedóan. Se levantó mas pálida que de costumbre y con un dolor de cabeza no fingido. El padre y la madre advirtieron su inquietud; su tierna solicitud y sus constantes preguntas: «Qué ocurre, Masha? ¿Estás enferma, Masha?», desgarraba el corazón de la muchacha. Procuraba tranquilizarlos, trataba de mostrarse alegre, pero no podía.
Llegó la noche. La idea de que se encontraba entre los suyos por última vez, le oprimía el corazón. Estaba más muerta que viva; se despedía en secreto de todas las personas, de cuantos objetos la rodeaban. Se sirvió la cena; su corazón empezó a latir violentamente. Con voz trémula, dijo que no tenía apetito y se despidió de sus padres. Ellos la besaron y la bendijeron como cada noche: Masha estuvo a punto de echarse a llorar.
Al entrar en su alcoba, dejóse caer en un sillón deshecha en lágrimas. La doncella trató de tranquilizarla y de darle ánimo. Todo estaba dispuesto. Dentro de media hora Masha debía abandonar para siempre la casa paterna, su habitación, la apacible vida de soltera... Había empezado la nevasca; el viento ululaba, los postigos se estremecían y eran sacudidos por grandes golpes; todo le parecía amenaza y triste augurio. Pronto el silencio invadió la casa dormida. Masha se envolvió en un chal, se echó por encima una capota de abrigo, tomó su arqueta y salió a la puerta trasera. La doncella la seguía con dos bultos. Llegaron al jardín. La nevasca no cedía; el viento soplaba de cara, como si quisiera detener a la joven irresponsable. A duras penas llegaron al otro lado del jardín. En el camino las esperaba el trineo. Los caballos, helados, no podían estarse quietos; el cochero de Vladímir iba y venía ante las varas, conteniendo a los impacientes animales. Ayudó a la señorita y a la doncella a acomodarse y a colocar los bultos y la arqueta, empuñó las riendas y los caballos partieron al galope. (Confiemos la señorita a la tutela del destino y a la habilidad de Terioshka, el cochero, y volvamos a nuestro joven enamorado.)
Vladímir había estado el día entero haciendo gestiones. Por la mañana estuvo con el sacerdote de Zhádrino, a quien logró convencer con gran esfuerzo; luego se dedicó a buscar testigos entre los propietarios de la vecindad. El primero a quien recurrió en petición de sus servicios, Dravin, un alférez retirado de caballería, de cuarenta años, aceptó de buen grado. La aventura, decía, le recordaba tiempos pasados y las barrabasadas de los húsares. Convenció a Vladímir de que se quedara a comer con él, asegurándole que no debía preocuparse por los otros dos testigos. En efecto, inmediatamente después de la comida se presentaron el agrimensor Schmidt, con sus bigotes y sus espuelas, y un muchacho de unos dieciséis años, hijo del jefe de policía del distrito, que poco antes había ingresado en un regimiento de ulanos. No sólo se mostraron conformes con la petición de Vladímir, sino que incluso le juraron que, llegado el caso, sacrificarían su vida por él. Vladímir los abrazó entusiasmado y volvió a su casa para ultimar los preparativos.
Hacía mucho que había oscurecido. Mandó a su fiel Terioshka a Nenarádovo con su troika y con instrucciones detalladas y precisas y pidió un pequeño trineo de un caballo; y solo, sin cochero, se dirigió a Zhádrino, adonde dos horas más tarde llegaría María Gavrílovna. Conocía bien el camino y el viaje no duraría más de veinte minutos.
Mas apenas Vladímir había dejado atrás las últimas casas y salido al campo, se levantó el viento y empezó tal nevasca, que le era imposible ver nada. En un instante, el camino se cubrió de nieve. Cuanto había alrededor desapareció en una neblina turbia y amarillenta, a través de la cual volaban blancos copos de nieve; el cielo se confundió con la tierra; Vladímir se vio en medio del campo y trató inútilmente de volver al camino; el caballo avanzaba a ciegas y a cada instante tropezaba en un montón de nieve o caía en un hoyo; el trineo volcaba a cada paso. De lo único que Vladímir se preocupaba era de no desorientarse. Le pareció, sin embargo, que había transcurrido más de media hora y el soto de Zhádrino seguía sin aparecer. Pasaron otros diez minutos sin que apareciera. Vladímir iba por un campo atravesado por profundas barrancas. La nevasca no cedía, el cielo no se aclaraba. El caballo empezaba a dar muestras de cansancio y Vladímir estaba bañado en sudor, aunque a cada instante se encontraba hundido en la nieve hasta la cintura.
Se convenció, por fin, de que no seguía la dirección debida. Se detuvo a pensar, a recordar, a hacer conjeturas, y se convenció de que debía torcer hacia la derecha. Así lo hizo. Su caballo andaba apenas. Ya llevaba más de una hora de camino. Zhádrino no debía de estar lejos. Pero él avanzaba, y el campo no tenía fin. Todo eran montones de nieve y barrancas. El trineo volcaba a cada instante, y a cada instante tenía que levantarlo. El tiempo transcurría; Vladímir estaba ya muy inquieto.
Por fin, algo negro se vislumbró a un lado. Vladímir se dirigió hacia allí. Al acercarse reconoció el soto. «Gracias a Dios —pensó—, ya estoy cerca.» Siguió, bordeando los árboles, con la esperanza de encontrar en seguida el camino o de contornear el bosquecillo: Zhádrino estaba junto a él. No tardó en descubrir el camino y penetró en la oscuridad de los árboles, desnudados por el invierno. El viento no podía soplar allí con tanta violencia; el camino era llano; el caballo se animó y Vladímir recobró la tranquilidad.