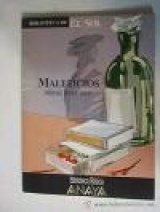
Текст книги "Maleficios"
Автор книги: Mijaíl Bulgákov
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 3 страниц)
—Ahora todo está claro —murmuró Korotkov y se echó a reír entre dientes—. ¡Eso es! ¡Ahora comprendo! ¡Así que era eso! ¡Los gatos! Ahora se explica todo. ¡Los gatos!
Korotkov se echó a reír a carcajadas, cada vez más frenéticas, hasta que sus sonoras risotadas retumbaron por toda la escalera.
8. Segunda noche
Al atardecer, el camarada Korotkov, sentado sobre el edredón de la cama, se bebió tres botellas de vino deseoso de olvidar todo y recobrar la calma. Esta vez el dolor se le extendió por toda la cabeza: le dolía la sien derecha y la izquierda, la nuca y hasta los párpados. Una ligera náusea le subió desde el fondo del estómago, revolviéndole las tripas en dos ocasiones. Korotkov vomitó en una palangana.
—Ya sé lo que haré —murmuró débilmente, con la cabeza inclinada—. Mañana trataré de no tropezarme con él. Y, como siempre está yendo de un sitio a otro, esperaré a que pase, escondido en una bocacalle o en un callejón. Calzonov pasará tranquilamente a mi lado. Si me ve y viene hacia mí, saldré corriendo. Al final, desistirá. «Sigue tranquilamente tu camino —le diré– que yo, por mí parte, no pienso volver al SPIMAT. No tengo el menor interés. Puedes ser director y secretario si lo deseas; no quiero ni la indemnización del tranvía. Ya me las arreglaré. Lo único que te pido es que me dejes en paz. Sé un gato o no lo seas, lleva barba o quítatela, pero ¡ocúpate de tus asuntos, que yo me ocuparé de los míos! Ya me buscaré otro enchufe y trabajaré tranquila y honradamente. Yo no me meto con nadie y que nadie se meta conmigo. No presentaré ninguna reclamación contra ti. Lo único que haré será ir mañana a solicitar mis nuevos papeles. Ya está bien.»
A lo lejos se oyeron sordamente las campanadas de un reloj. Pam... Pam...
«Es en casa de los Pestroukhine», pensó Korotkov, y contó: «Diez... once... doce, trece, catorce, quince... cuarenta...»
—El reloj ha dado cuarenta campanadas —murmuró Korotkov sonriendo con amargura, y se echó a llorar otra vez.
Más tarde, el vino de mesa volvió a producirle náuseas, violentas y convulsivas.
—Es fuerte, Ya lo creo que es fuerte este vino —musitó.
Después se dio la vuelta en la cama y empezó a gemir con la cara contra la almohada.
Pasaron dos horas. La lámpara, que se había quedado encendida, iluminaba el pálido rostro de Korotkov hundido en la almohada y su pelo despeinado.
9. Angustia maquinista
Una luz otoñal despertó al camarada Korotkov tamizada por un velo nebuloso y extraño. El secretario subió la escalera, mirando temeroso a su alrededor, hasta llegar al séptimo piso. Luego dobló al azar hacia la derecha y lanzó un suspiro de alegría: una mano dibujada le señalaba un letrero: «Despachos 302-349» Siguiendo el dedo de la mano salvadora, Korotkov se deslizó hasta la puerta que exhibía el letrero: «Nº. 302. Oficina de reclamaciones». Antes de entrar, echó un vistazo circunspecto a la sala con el fin de evitar un encuentro que en esos momentos no deseaba. Después entró y se encontró ante siete mujeres sentadas ante sendas máquinas de escribir. Tras un leve titubeo, se acercó a la última, que tenía la tez mate y morena, se inclinó y, antes de que pudiera decirle nada, la morena le interrumpió súbitamente. Todas las mujeres dirigieron sus miradas hacia Korotkov.
—Salgamos al corredor —dijo brutalmente la mujer mate, retocando convulsivamente su peinado.
«¡Dios mío, otra vez! ¡Otra vez va a ocurrir algo...!», fue el oscuro pensamiento que le pasó por la mente a Korotkov. Lanzó un profundo suspiro y obedeció. Las seis mujeres que quedaron en la sala se pusieron a cotorrear con excitación en cuanto el secretario les dio la espalda.
La morena hizo salir a Korotkov y, en medio de la penumbra del desierto corredor, le dijo:
—Es usted terrible... Por su culpa no he podido pegar ojo en toda la noche. Al final me he decidido. ¡Haré lo que usted quiera! Soy toda suya.
Korotkov miró aquel rostro moreno de grandes ojos, que olía a lirios, emitió un sonido gutural y no dijo una palabra. La morena volvió a echar la cabeza hacia atrás y enseñó los dientes con aire de mártir; luego, cogió las manos de Korotkov, le atrajo hacia sí y le susurró:
—¿Por qué te quedas mudo, seductor? Me has subyugado con tu bravura, serpiente mía. ¡Bésame, bésame enseguida, antes de que aparezca alguien de la comisión de control!
Un extraño sonido volvió a salir de la boca de Korotkov. El secretario se tambaleó, sintió cierto sabor agradable y dulce en los labios, y vio aparecer unas enormes pupilas antes sus ojos.
—Seré tuya... —oyó murmurar muy cerca de su boca.
—No es eso lo que necesito —respondió con voz ronca—. Me han robado los papeles.
—¡Vaya, vaya! —oyó de pronto a su espalda. Korotkov se volvió y descubrió al viejecito del traje de lustrina.
—¡Oh! —exclamó la morena, y corrió hacia la puerta tapándose la cara con las manos.
—¡Ji! —exclamó el anciano—. ¡No está nada mal! Está usted en todas partes, señor Kolobkov. ¡Vaya, vaya! Es usted un pícaro. Pero, no se moleste: usted puede dar los besos que quiera, pero no es así como conseguirá un destino. Ya ve: yo, que soy un anciano, he conseguido uno. Y ahora, me largo. Sí, señor.
Y diciendo estas palabras, le hizo una cuchufleta con su manita reseca.
—Elaboraré un bonito informe contra usted —continuó la lustrina con saña—. Sí, señor. Usted ya ha desflorado a tres en la división central, y ahora ataca a las subdivisiones ¿no? No le importa que unos angelitos estén llorando por su culpa en estos momentos ¿verdad? Ahora es cuando lo lamentan, las pobres; pero ya no hay nada que hacer, es demasiado tarde. Nadie más le entregará su flor virginal; aquí no.
El anciano sacó de su bolsillo un gran pañuelo estampado con florecillas naranjas, lloró y se sonó la nariz.
—¿Pretende arrancar de las manos de un pobre anciano las migajas de los gastos de desplazamiento, señor Kolobkov? ¡Bien! ¡Cuente con ello...!
El viejecillo empezó a temblar, se echó a llorar y dejó caer la cartera.
—¡Tenga! ¡Coma! Que se muera de hambre el pobre viejo, solitario y bonachón ¿no? Eso es... Le está bien empleado, al perro viejo. Pero recuerde una cosa, señor Kolobkov —la voz del anciano adquirió un tono profético y amenazador y se llenó de toques de campanas—: no sacará provecho de ese dinero satánico, seño Kolobkov. ¡Se le atragantará!
Y el viejo se deshizo en frenéticos sollozos.
A Korotkov le dio un ataque de nervios. De pronto, de forma inesperada, se puso a golpear rítmicamente el suelo con los pies.
—¡Váyase al diablo! —dijo con una voz áspera y enfermiza que retumbó bajo las bóvedas—. Yo no soy Kolobkov. ¡Déjeme en paz! Yo no soy Kolobkov y no pienso irme. ¡No pienso irme!
Y el secretario empezó a desgarrarse el cuello de la camisa.
El viejo se acobardó al instante y se puso a temblar de miedo.
—¡El siguiente! —graznó la puerta.
Korotkov se calló y entró. Giró a la izquierda para esquivar la máquina de escribir y se encontró frente a un tipo voluminoso, rubio y distinguido, que vestía un traje azul. El rubio le hizo un gesto con la cabeza y dijo:
—¡Sea breve, camarada! ¡Vaya al grano! Explíquese en dos palabras. ¿Poltava o Irkoutsk?
—Me han robado los papeles —respondió Korotkov compungido, mirando a su alrededor con aire extraviado—. Y, además, se me ha aparecido un gato. No hay derecho. Jamás en mi vida me he dado por vencido. Es por las cerillas. No hay derecho a que me persigan. Me da igual que sea Calzonov. Me han robado los pa...
—Eso no tiene importancia —replicó el hombre de azul—. Le será suministrado todo el equipo. Camisas y sábanas. Y si va a Irkoutsk podrá conseguir también una pelliza de ocasión... ¡Sea breve!
El hombre hizo tintinear musicalmente una llave en una cerradura, abrió un cajón, echó un vistazo dentro y dijo con gran cortesía:
—¡Salga se lo ruego, Serge Nikolaïévitch!
Y, al momento, surgió del cajón de madera una cabeza bien peinada, con el pelo blanco como el lino y unos ojos que se movían vivaces. A continuación, apareció el pescuezo, desenroscándose como una serpiente, y crujió el cuello almidonado de su camisa; después apareció el traje, los brazos, el pantalón y, al cabo de un instante, emergió sobre el tapete rojo un secretario totalmente acabado, que chilló: «¡Buenos días!» Luego se sacudió como un perro que acaba de bañarse y se bajó de un salto; se puso los manguitos encima de las mangas, sacó una pluma patentada del bolsillo y se puso a garabatear en un papel.
Korotkov se apartó rápidamente, señaló con el dedo y le dijo con voz lastimera al hombre de azul:
—¡Mire! ¡Mire! ¡Acaba de salir de la mesa! Pero, ¿cómo es posible?
—Efectivamente, acaba de salir de la mesa —respondió el hombre de azul—. No puede pasarse todo el día acostado. Es el momento; ha llegado su hora. Cuestión de cronometraje.
—Pero ¿cómo... cómo...? —tartamudeó Korotkov.
—¡Por lo que más quiera! —se impacientó el hombre de azul—. ¡No me haga perder el tiempo, camarada!
La cabeza de la morena se asomó por la puerta y gritó con voz jubilosa y sobreexcitada:
—Ya he mandado los papeles a Poltava, a 43 grados de latitud y 5 de longitud.
—¡Muy bien! ¡Estupendo! —respondió el rubio—. Ya está bien de retrasos.
—¡No quiero! —exclamó Korotkov con la mirada perdida—. Ella quiere entregarse a mí, y eso me parece abominable. ¡Me niego! ¡Déme mis papeles! ¡Devuélvame mi maldito nombre!
—Camarada, en esta oficina se certifican uniones matrimoniales —graznó el secretario—. No podemos hacer nada por usted.
—¡Oh! ¡El muy estúpido! —exclamó la morena, asomándose de nuevo—. ¡Acepta! ¡Acepta! —gritó con voz de apuntador de teatro.
Su cabeza aparecía y desaparecía de forma intermitente.
—¡Camarada! —Korotkov rompió a llorar y las lágrimas le nublaron la vista—. ¡Camarada! ¡Te lo suplico, entrégame mis papeles! ¡Hazme ese favor! Te lo pido de rodillas. Después me retiraré a un convento.
—¡Camarada! ¡No me venga ahora con ataques de nervios! Expóngame por escrito de forma concreta o abstracta, urgentemente y en secreto: ¿Poltava o Irkoutsk? ¡Y no haga perder el tiempo a la gente que está ocupada! ¡Prohibido deambular por los pasillos! ¡Prohibido escupir! ¡Prohibido fumar! ¡No moleste viniendo a pedir cambio! —rugió el rubio, fuera de sí.
—¡No se permite dar la mano! —cacareó el secretario.
—¡Vivan los abrazos! —cuchicheó con pasión la morena, que atravesó la sala como una exhalación y perfumó con un aroma de lirios el cuello de Korotkov.
—Está escrito en la tercera ordenanza: ¡no entrarás en el despacho de tu prójimo sin anunciarte! —masculló el hombre de la lustrina, y surcó los aires batiendo sus alas de halcón peregrino—. Por eso no entro, no quiero entrar, señores. Pero les haré llegar unos papelitos. Ahí van (¡paf...!) Bastará con que firmen uno de ellos para ir a parar al banquillo de los acusados.
El anciano sacó de su ancha y negra manga un paquete de hojas blancas que volaron por todas partes y se posaron sobre las mesas, como se posan las gaviotas sobre las rocas de la costa.
Un velo de bruma inundó la sala y las ventanas empezaron a oscilar.
—¡Camarada rubio! —gimió Korotkov agotado—. ¡Aniquílame, si quieres, aquí mismo, pero facilítame algún documento! Te besaré la mano.
El rubio empezó a hincharse y a crecer en medio de la bruma, mientras firmaba frenéticamente las hojas del anciano y se las tiraba al secretario, que las atrapaba entre gorgoritos de felicidad.
—¡Que se vaya al diablo! —rugió el rubio—. ¡Al diablo! ¡Eh, las mecanógrafas!
Hizo una señal con su enorme mano y la pared se desplomó ante los ojos de Korotkov; treinta máquinas de escribir, colocadas en sus respectivas mesas, hicieron sonar los timbres y se pusieron a tocar un foxtrot. Una treintena de mujeres, meneando el trasero, balanceando voluptuosamente los hombros y lanzando oleadas de espuma blanca con sus piernas color crema, se pusieron en movimiento e iniciaron el desfile inaugural, después de dar la vuelta a las mesas.
Serpientes de papel blanco surgieron de las fauces de las máquinas de escribir y empezaron a enrollarse, cortarse y unirse. Entonces apareció un pantalón blanco con tiras violetas. «El portador de la presente es realmente un portador y no un golfo.»
—¡Póntelo! —tronó el rubio en medio de la niebla.
—¡Brrr! —lloriqueó Korotkov con voz agridulce, y se golpeó la cabeza con la esquina de la mesa del rubio. Por un momento sintió cierto alivio en la cabeza y poco después vio una cara bañada en lágrimas que se agitaba ante él.
—¡Valeriana! —gritó alguien desde el techo.
El halcón peregrino, como un pájaro negro, oscureció la luz y el viejecillo murmuró con ansiedad:
—Ahora sólo hay una posibilidad de salvación: hay que ir a buscar a Dyrkine a la sección quinta. ¡Fuera todo el mundo! ¡Rápido!
Se difundió un olor a éter y unas manos llevaron a Korotkov con mucha delicadeza hasta el oscuro corredor. El halcón le abrazó y le arrastró, mientras le susurraba con voz burlona:
—¡Vaya, vaya! Parece que se han tragado el anzuelo: con lo que les he dejado sobre la mesa, ninguno de ellos tardará menos de cinco años en encontrarle, a pesar de la retirada de las tropas del campo de batalla. ¡Largo de aquí! ¡Rápido!
El halcón se alejó con un batir de alas. Un viento húmedo sopló a través de la rejilla del ascensor que se hundía en el abismo.
10. El terrible Dyrkine
La cabina de hielo empezó a descender y dos Korotkov se fueron hasta el fondo. El Korotkov principal, el número uno, olvidó al Korotkov número dos en el hielo de la cabina y salió solo al fresco hall. Un hombre muy gordo y colorado, que llevaba sombrero de copa, recibió a Korotkov con estas palabras:
—Vaya, esto sí que es bueno. ¡Muy bien, queda detenido!
—No me pueden detener —respondió Korotkov estallando en una risa satánica—, porque nadie sabe quién soy yo. ¡Así es! No pueden detenerme ni casarme. Y no pienso ir a Poltava.
El hombre gordo tembló de miedo, miró a los ojos a Korotkov y retrocedió.
—¡Intente detenerme! —chilló Korotkov, sacándole al gordo la lengua blanca que olía a valeriana—. ¿Cómo vas a detenerme, si en lugar de papeles tengo... nada? A lo mejor soy Hohenzollen 2.
—¡Dios mío! —murmuró el gordo santiguándose con mano temblorosa y pasando del colorado al amarillo.
—¿No habrá visto por casualidad a Calzonov? —preguntó Korotkov con voz nerviosa, mientras miraba a su alrededor—. ¡Contesta, gordo repleto de sopa!
—En absoluto —respondió el gordo, alterando su tono colorado por el gris.
—Entonces ¿qué puedo hacer, eh?
—Debe hablar con Dyrkine, está claro —dijo rápidamente el gordo—. Eso es: hay que ver a Dyrkine, es lo mejor. Aunque es un hombre terrible y nadie tiene el menor interés en toparse con él. Ya ha despedido a dos peces gordos. Hace un momento acaba de destrozar el teléfono.
—¡No importa! —respondió Korotkov, y escupió con energía—. Ahora ya todo nos da igual. ¡Vamos arriba!
—Tenga cuidado, no vaya a golpearse la pierna, camarada plenipotenciario —dijo amablemente el gordo, haciendo subir a Korotkov al ascensor.
En el piso superior se tropezaron con un muchacho de dieciséis años que gritó con una horrible voz:
—¿Adónde vas? ¡Detente!
—No me fastidies, niño: ¡di «señor»! —dijo el gordo, encogiéndose y cubriéndose la cabeza con las manos—. Desea ver a Dyrkine en persona.
—¡Adelante! —voceó el muchacho.
Y el gordo murmuró:
—Entre, su excelencia. Yo le esperaré aquí, en el banco. Tengo un extraño temor...
Korotkov penetró en un oscuro vestíbulo, y después en una sala vacía cubierta con una alfombra azul claro muy gastada. Se detuvo ante una puerta que tenía inscrito el nombre de Dyrkine y vaciló un instante; pero enseguida la abrió y se encontró en un gabinete agradablemente amueblado, con un inmenso escritorio color frambuesa y un reloj de péndulo en la pared. Dyrkine, un hombre pequeño y rechoncho, saltó como un resorte tras su escritorio y vociferó alzando el mostacho: «¡Silencio!», aunque Korotkov aún no había pronunciado una sola palabra.
En ese instante apareció en el gabinete un adolescente pálido con una cartera en la mano. El rostro de Dyrkine se llenó al momento de pequeñas arrugas sonrientes.
—¡Ah! —exclamó con voz empalagosa—. Arthur Arthur’itch. ¡A sus órdenes!
—Escucha, Dyrkine —dijo el adolescente con voz metálica—. ¿Eres tú quien ha escrito a Pozyriov que al parecer yo había establecido mi dictadura personal en la caja de pensiones y que me había quedado con el dinero de las pensiones del mes de mayo? ¿Has sido tú? ¡Responde, canalla innoble!
—¿Yo...? —farfulló Dyrkine; y el terrible Dyrkine se transformó por arte de magia en el buenazo de Dyrkine—. Yo, Arthur Dictadur’itch... Puede estar seguro de que yo... Está en un error...
—¡Ah, canalla, canalla! —dijo el adolescente recalcando las palabras.
El recién llegado sacudió la cabeza, levantó la cartera y le propinó a Dyrkine un golpe en la oreja, como quien pone una torta en un plato.
Korotkov soltó un «¡ay!» maquinal y se quedó petrificado.
—Tú también tendrás tu merecido, como todos los granujas que se atreven a meter las narices en mis asuntos —dijo el adolescente con una voz terrorífica.
Después, abandonó el gabinete, tras amenazar a Korotkov con un puño rojo, a modo de adiós.
Durante dos minutos reinó el más absoluto silencio en el despacho– Sólo se oía el tintinear de los colgantes de los candelabros al paso de algún camión.
—Ya ve, joven —dijo el bueno de Dyrkine, humillado y con una amarga sonrisa—, ya ve cómo le agradecen a uno sus sacrificios. Uno no duerme de noche, no come cuando tiene hambre ni bebe cuando tiene sed, y el resultado siempre es el mismo: a uno le acaban pillando por irse de la lengua: ¿Es ése también el motivo de su visita? ¡Muy bien! ¡Péguele a Dyrkine, péguele! Debe haber un chivo expiatorio. A lo mejor se hace daño con la mano. ¡Coja mejor un candelabro!
Y Dyrkine le ofreció desde el escritorio sus carnosas y tentadoras mejillas. Sin comprender muy bien lo que estaba sucediendo, Korotkov sonrió a través con aire enojado, cogió un candelabro por el pie y le asestó a Dyrkine un golpe en la cabeza con las velas. Se produjo un chasquido, y un hilo de sangre brotó de la nariz de Dyrkine y goteó sobre la mesa. El hombrecillo gritó: «¡Socorro!» y huyó por una puerta interior.
«¡Cu-cu!», cantó jubiloso el cuco de los bosques saliendo de un salto de su chalet policromado de Nuremberg, adosado a la pared.
—¡Ku klus klan! —volvió a cantar, transformándose en una cabeza calva—. ¡Tomaremos nota de cómo trata a los funcionarios!
A Korotkov le cegó la rabia, blandió el candelabro y descargó un golpe sobre el reloj de pared. El reloj respondió lanzando un gruñido seguido de un chorro de agujas de oro. Calzonov saltó fuera del reloj y se transformó en un gallo blanco que llevaba un letrero al cuello: «Documentos clasificados». Bajo esta forma abandonó la habitación. Los aullidos de Dyrkine pronto retumbaron tras la puerta interior.
—¡Atrapen a ese bandido!
Enseguida empezó a oírse por todas partes un rumor de pasos que se acercaban. Korotkov se dio media vuelta y salió disparado.
11. Cine de acción y el abismo
El gordo saltó a la cabina del ascensor, se protegió tras la puerta enrejada y desapareció en el abismo, mientras por la espaciosa y roída escalera se precipitaba un extraño desfile: en cabeza, la chistera negra del gordo; tras ella, el gallo blanco, seguido de un candelabro que pasó a un dedo de su blanca cabecita puntiaguda; y a continuación, Korotkov, el adolescente de dieciséis años con un revólver en la mano y algunas personas más, que golpeaban los peldaños con sus botas de hierro. La escalera gimió, retumbando con un tintinea de bronce, en media de los angustiados portazos que se producían en los rellanos.
Alguien se asomó desde el piso superior y gritó con un megáfono:
—¿Qué sección se está mudando? ¡Se han dejado una caja fuerte!
Una voz de mujer respondió desde abajo:
—¡Los ladrones!
Korotkov fue el primero en cruzar la inmensa puerta que conducía al exterior, después de adelantar a la chistera y al candelabro. Una vez fuera, aspiró una enorme bocanada de aire caliente y se lanzó a la calle. El gallo blanco desapareció bajo tierra dejando tras de sí un intenso olor a azufre. El halcón negro se tejió con hilos de aire y se puso a revolotear alrededor de Korotkov al tiempo que lanzaba un grito penetrante:
—¡Han agredido a los miembros de la corporación, camaradas!
Los transeúntes se apartaban al paso de Korotkov y se escondían en los portales. Las batas cortas brillaban al sol y desaparecían. Alguien azuzó frenéticamente a la gente contra él, gritando: «¡A por él, a por él!» Enseguida se multiplicaron los gritos roncos y angustiados: «¡Detenedle!» Los cierres metálicos cayeron con estrepitosa cadencia y un cojo, que estaba sentado en la vía del tranvía, chilló:
—¡Se ha escapado!
En ese momento, Korotkov empezó a escuchar detonaciones de armas de fuego tras él, rápidas y alegres, como petardos navideños, y las balas pasaron silbando a su lado y por encima de él. Resoplando como el fuelle de una fragua, Korotkov corrió hacia un edificio gigantesco de diez pisos, cuyo lateral daba a la calle y la fachada a un estrecho callejón. En la esquina había un letrero de cristal con la inscripción «Restaurant and Beer» que saltó hecho pedazos, y un cochero de cierta edad que pasaba por allí se apeó de la silla y se sentó en la calzada, mientras decía con voz desmayada:
—¡No está mal! ¿Qué pasa, muchachos? ¿Estáis tirando a lo loco?
Un hombre que salía del callejón intentó agarrar a Korotkov por el faldón del abrigo y se quedó con el faldón en las manos. Korotkov dobló la esquina de la calle, batió varias marcas con su carrera y desapareció en el espacio helado del hall. Un chico con galones y botones dorados salió rápidamente del ascensor y se puso a llorar.
—¡Suba, señor, suba! —dijo gimoteando—. ¡Pero no le haga nada a un pobre huérfano!
Korotkov se metió en la caja del ascensor, se sentó en el canapé verde, frente al otro Korotkov, y empezó a respirar como un pez en la arena. El chico entró hipando tras él, cerró la puerta, accionó el tirador y el ascensor se elevó. Enseguida empezaron a retumbar disparos abajo, en el hall, y las puertas giratorias se pusieron a dar vueltas sin cesar.
El ascensor subía con una lentitud exasperante. El muchacho, ya más tranquilo, se limpió la nariz con una mano y accionó el tirador con la otra.
—¿Te has llevado los cuartos, señor? —preguntó el chico con curiosidad, mirando fijamente a Korotkov, que estaba destrozado.
—He atacado... a Calzonov... —respondió Korotkov jadeante—, pero él acaba de pasar a la ofensiva...
—Lo mejor que puedes hacer, señor, es ir arriba del todo, donde están las salas de billar —le aconsejó el muchacho—. Allí te harás fuerte en el tejado y podrás resistir si consigues un máuser.
—¡Muy bien! ¡Arriba...! —aceptó Korotkov. Al cabo de un minuto, el ascensor se detuvo sin sacudidas. El chico abrió las enormes puertas y dijo, tras aspirar con la nariz:
—¡Baja, señor! ¡Píratelas al tejado!
Korotkov saltó al descansillo, miró a su alrededor y aguzó el oído. Se oía un zumbido que venía de abajo, que ascendía y subía de tono; a un lado, a través de una mampara de cristal, se escuchaba el entrechocar de bolas de marfil. Tras la mampara, aparecieron furtivamente unos rostros asustados. El muchacho corrió entonces hacia el ascensor, cerró la puerta y empezó a bajar.
Después de estudiar la situación con ojo de águila, Korotkov vaciló un segundo y, al grito marcial de «¡Adelante!», irrumpió en la sala de billar. Vio pasar velozmente a su lado los tapetes verdes con sus bolas blancas y brillantes y algunos rostros pálidos. Abajo se oyó un disparo, que retumbó junto a él produciendo un eco ensordecedor. En alguna parte se rompieron unos cristales con gran estruendo. Como sí obedecieran a una señal determinada, los jugadores tiraron desordenadamente sus tacos y se precipitaron en tromba sobre la puerta lateral, por donde salieron en fila india. Korotkov se puso nervioso: cerró la puerta tras ellos, echó el pestillo, atrancó ruidosamente la puerta de cristal de la entrada, que conducía de la escalera a la sala de billar, y, en un abrir y cerrar de ojos, se armó de bolas. Al cabo de unos segundos apareció una primera cabeza tras la cristalera, del lado del ascensor. Una bola salió disparada de la mano de Korotkov, atravesó silbando la cristalera y, al instante, la cabeza desapareció. Surgió un pálido resplandor y una segunda cabeza apareció en su lugar, y después una tercera. Las bolas volaron una tras otra y los cristales de la mampara estallaron sucesivamente. Un redoble seco retumbó por toda la escalera. Era una ametralladora, cuyo rugido venía a responderle con un estruendo tan ensordecedor como el de una máquina de coser Singer, haciendo estremecerse a todo el edificio. Los cristales y sus bastidores quedaron segados como con un cuchillo en la parte superior y la escayola se dispersó en forma de nube de polvo por toda la sala de billar.
Korotkov comprendió enseguida que no podía conservar su posición. Cogió carrerilla, se cubrió la cabeza con las manos y empezó a dar patadas en la tercera mampara de cristal, tras la cual se abría la azotea, plana y asfaltada, del edificio. La mampara se resquebrajó y se vino abajo. Bajo un intenso fuego, Korotkov consiguió lanzar quince bolas de billar a la azotea. Las bolas rodaron en todas direcciones sobre el asfalto como cabezas decapitadas. Korotkov saltó a la azotea justo a tiempo, pues la ametralladora disparó más abajo, cortando la parte inferior de los bastidores.
—¡Ríndete! —escuchó confusamente.
En ese momento, Korotkov descubrió ante si un sol agonizante, justo encima de su cabeza, un cielo paliducho, una ligera brisa y el asfalto helado. Abajo, en el exterior, la ciudad daba muestras de vida por medio de un inquieto zumbido amortiguado. Korotkov saltó al asfalto, miró a su alrededor y cogió tres bolas. Después, corrió hacia el parapeto, lo escaló y miró hacia abajo. Le dio un mareo. Ante él se extendían los tejados de las casas, que parecían planos y diminutos, una plaza, por la que avanzaban los tranvías muy despacio, y la muchedumbre, que parecía formada por insectos. Korotkov distinguió enseguida unas figuritas grisáceas que se desplegaban por las profundidades del callejón, agitándose Y aproximándose a la escalinata, seguidas de un pesado juguete lleno de cabecitas doradas y relucientes:
—¡Estoy rodeado! —exclamó—. ¡Los bomberos!
Korotkov se asomó por encima del parapeto, se aferró a él y lanzó tres bolas una tras otra. Las bolas se elevaron dando vueltas y, tras describir un semicírculo, cayeron a plomo. Korotkov cogió otras tres bolas, volvió a trepar, sacó el brazo y las tiró. Las bolas resplandecieron como si fueran de plata, se volvieron totalmente negras al descender, brillaron de nuevo Y desaparecieron. A Korotkov le pareció que los insectos se habían puesto a correr enloquecidos por la plaza inundada de sol. Volvió a bajar para coger un nuevo lote de municiones, pero ya no le dio tiempo Un numeroso grupo de personas, precedido de un incesante estrépito de vidrios rotos, penetró en la azotea a través de la brecha abierta en la sala de billar. Empezaron a saltar como pequeños guisantes sobre el tejado, que se llenó de gorras y capotes grises.
El anciano se coló a través de la cristalera superior, sin tocar el suelo. Después la mampara se desplomó por completo y dio paso al terrible Calzonov de rostro afeitado, que se deslizaba sobre unos patines de ruedas con un viejo mosquete en la mano.
—¡Ríndete! —oyó rugir Korotkov delante, detrás y por encima de él, quedando los demás sonidos anulados bajo la insoportable y ensordecedora voz de bajo con timbre de cacerola.
—Desde luego —gritó débilmente Korotkov—, desde luego. La batalla se ha perdido. ¡Ta-ta-ta! —tarareó, reproduciendo con los labios el toque de retirada.
Entonces se sintió invadido por la audacia de la muerte y trepó a un poste del parapeto, agarrándose y manteniendo el equilibrio con movimientos rítmicos. Una vez arriba, se balanceó, se irguió en toda su estatura y gritó:
—¡Antes la muerte que el deshonor!
Sus perseguidores estaban ya a dos pasos de él. Podía ver sus manos extendidas; una llama brotó de la boca de Calzonov. Korotkov se sintió atraído hasta perder el aliento por el soleado abismo y, lanzando un estridente grito de victoria, saltó y se elevó en el aire. Durante un instante se quedó sin respiración. Confusamente, muy confusamente, Korotkov vio subir, como impulsado por una explosión, un objeto gris lleno de negros agujeros, que pasó a su lado. Enseguida vio caer con toda claridad el objeto gris al suelo, mientras él se elevaba hacia el fondo del callejón, que ahora se encontraba encima de él. Poco después, un sol sangriento estalló en su cabeza y ya no vio nada más.
notes
Notas a pie de página
1 Jean Sobieski es el nombre de un célebre rey de Polonia, que reinó en el siglo XVII
2 Apellido de la última casa imperial alemana.








