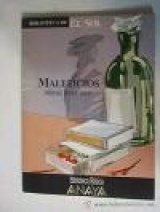
Текст книги "Maleficios"
Автор книги: Mijaíl Bulgákov
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
—¡No quiero! —lloriqueó Korotkov– ¡Camarada! tengo prisa. ¿Qué le ocurre?
Pero la mujer permaneció inflexible y triste.
—No puedo hacer nada por usted. Lo sabe perfectamente —dijo, sujetando a Korotkov de una mano.
El ascensor se detuvo, escupió a un hombre con cartera, volvió a sellarse con la verja y descendió de nuevo.
—¡Déjeme pasar! —graznó Korotkov liberando enérgicamente su mano, y se dirigió a la escalera mascullando juramentos.
Bajó seis tramos de mármol, estuvo a punto de matar a una anciana que iba envuelta en un capote y se santiguó al verle, y, cuando llegó abajo, se encontró ante un enorme panel de cristal que exhibía un cartel en letras de plata sobre fondo azul que decía: «Señoras inspectoras», y otro debajo, escrito con tinta sobre papel: «Información». Un oscuro temor se apoderó de Korotkov. Calzonov apareció claramente tras el panel. Era el Calzonov afeitado de mentón azul, el Calzonov terrible, como al principio. Pasó muy cerca de Korotkov, separado tan sólo por una delgada lámina de cristal. El secretario trató de no pensar en nada, se abalanzó sobre el resplandeciente picaporte de cobre y lo sacudió; pero no cedió. Volvió a accionar una vez más con fuerza el brillante cobre, apretando los dientes, y sólo entonces descubrió, desesperado, una nota que decía: Den la vuelta por la entrada N. 6.»
Calzonov emergió y volvió a desaparecer en una hornacina negra que había tras el cristal.
—¿Dónde está la entrada N. 6? ¿Número seis? —preguntó Korotkov débilmente a uno.
Pero la gente que circulaba por allí se echaba a un lado a su paso. En ese momento se abrió una portezuela lateral y apareció un viejecillo de gafas azules, vestido con traje de lustrina y con una inmensa lista en las manos. Miró a Korotkov por encima de las gafas, sonrió y se humedeció los labios.
—¿Pero cómo? ¿Aún continúa con su peregrinación? —masculló—. Créame, está usted cometiendo un error. Haría mejor si escuchara los consejos de un anciano. ¡Déjelo! En cualquier caso, ya le he borrado. ¡Ji! ¡Ji!
—¿De dónde me ha borrado? —le preguntó Korotkov estupefacto.
—¡Ji! Lo sabe perfectamente: ¡de las listas, hombre! Un simple plumazo, eliminado, y asunto concluido. ¡Ji! ¡Ji!
Y el viejecillo se echó a reír con una risa melodiosa.
—Per... perdone... Pero, de qué me conoce usted?
—¡Ji! Es usted un bromista, Basile Ivanovitch.
—Yo me llamo Bartholomé —dijo Korotkov llevándose la mano a la frente, que estaba helada y resbaladiza.
El rostro del terrible anciano perdió por un momento la sonrisa. Clavó los ojos en su lista y recorrió las líneas con un dedo pequeño, seco y armado con una larga uña.
—¿Es que pretende confundirme? Aquí está: Kolobkov, B.P.
—Pero si yo me llamo Kolobkov —replicó Korotkov perdiendo la paciencia.
—Es como yo le digo: Kolobkov —replicó el viejo molesto—. Y aquí está Calzonov. Ambos han sido trasladados. Y, para el puesto de Calzonov, se ha nombrado a Tchékouchine.
—¿Qué? —exclamó Korotkov, que no cabía en sí de alegría—. ¿Calzonov ha sido desplazado?
—Exactamente. Apenas ha estado un día en el cargo y ya le han puesto en la calle.
—¡Dios mío! —exclamó Korotkov con regocijo—. ¡Me he salvado! ¡Me he salvado!
Y, loco de alegría, estrechó la mano huesuda y uñosa del viejecillo. Este sonrió, y la alegría de Korotkov se desvaneció por un instante. Un brillo extraño y amenazador había aparecido en las cuencas azules de aquellos ojos. También su sonrisa, que había puesto al descubierto unas encías azul oscuro, le resultó extraña a Korotkov. Pero pronto desterró aquella desagradable sensación y recobró su excitación.
—Entonces debo regresar inmediatamente al SPIMAT.
—En efecto —asintió el anciano—. Eso es lo que debe hacer. Al SPIMAT. Una cosa más: ¿tendría la amabilidad de dejarme su cartilla para que apunte en ella una bonita nota con el lápiz?
Korotkov se metió la mano en el bolsillo y palideció: rebuscó en el otro bolsillo y se puso aún más pálido; se palpó los bolsillos del pantalón y, tras emitir un grito ahogado, se lanzó a la carrera escaleras arriba, sin levantar la vista del suelo. Subió dando saltos hasta la planta superior, sorteando a la gente que circulaba por allí. Quería encontrar a la hermosa mujer que llevaba piedras en el pelo y preguntarle una cosa, pero descubrió que se había convertido en un mozalbete mocoso y repugnante.
—¡Muchacho!
Korotkov se abalanzó sobre él.
—Mi cartera amarilla.
—No es verdad —respondió con rabia el chaval—. Le han mentido. Yo no la he cogido. Es mentira.
—No, hombre, no; tranquilo muchacho, no se trata de eso... no eres tú... sino mis papeles.
El chico le miró de soslayo y acto seguido se puso a lloriquear en voz baja.
—¡Oh, Dios mío! —se despertó Korotkov y corrió escaleras abajo en busca del viejo.
Pero cuando llegó, el viejo ya no estaba allí. Había desaparecido. Korotkov corrió hacia la portezuela y accionó el picaporte. La puerta estaba cerrada. Un ligerísimo olor a azufre flotaba en la penumbra.
En la cabeza de Korotkov empezaron a arremolinarse los pensamientos como una tempestad de nieve y una nueva idea se abrió paso entre ellos: «¡El tranvía!» De repente recordó con toda claridad que dos jóvenes le habían aprisionado en la plataforma. Uno era flacucho y llevaba un bigote que parecía postizo.
—¡Oh! ¡Qué mala suerte! ¡Esto sí que es mala suerte! ¡Es la desgracia de las desgracias!
El secretario salió corriendo a la calle, la recorrió hasta le final, dobló por una callejuela y se encontró ante la entrada de un pequeño edificio de arquitectura detestable.
Un hombre gris, ceñudo y algo bizco, le preguntó sin mirarle, pero girando los ojos hacia un lado, mirando no se sabe qué:
—¿A dónde se supone que vas?
—Camarada, me llamo Korotkov, Be Pe. Me acaban de robar los papeles. Absolutamente todos. Me pueden detener.
—Sí, es muy probable —concedió el hombre gris desde la escalinata.
—Entonces, permítame...
—Korotkov acaba de presentarse aquí en persona.
—Korotkov soy yo, camarada.
—Enséñame tu documento.
—Me lo acaban de robar hace un instante —gimió Korotkov—. Me lo ha robado un joven que tenía un bigotito.
—¿Con un bigotito, eh? Entonces habrá sido Korotkov. Seguramente fue él. Trabaja habitualmente en nuestro barrio. No tienes más que buscarlo por las tabernas.
—Camarada, no puedo hacerlo —sollozó Korotkov—. Tengo que ir al SPIMAT a hablar con Calzonov. ¡Déjeme pasar!
—¡Enséñame el certificado de la denuncia!
—¿Expedido por quién?
—Por el vigilante de tu casa.
Korotkov se alejó de la escalinata y regresó a la calle.
«¿Dónde ir? ¿Al SPIMAT o a ver al vigilante?», se dijo. «El vigilante sólo recibe por las mañanas. Entonces, ¡vayamos al SPIMAT!»
En ese instante, el reloj de la torre roja tocó cuatro campanadas a lo lejos. Inmediatamente empezó a salir gente con carteras de todas las puertas. Atardecía y del cielo empezaron a caer unos ligeros copos de nieve fundida.
«Se ha hecho tarde», pensó Korotkov. «¡Regresemos a casa!»
6. Primera noche
Había un pequeño papel blanco introducido en el ojo de la cerradura. Korotkov lo leyó en la oscuridad.
« Querido vecino,
Me voy a casa de mi madre, en Zvénigorod. Le dejo el vino como regalo. Disfrute de él, ya que nadie quiere comprármelo. Las botellas están en el rincón.
A. Païkova.»
Korotkov sonrió tristemente y abrió la cerradura; trasladó después de veinte viajes las botellas, que estaban en un rincón del corredor, encendió la lámpara y se desplomó en la cama sin desvestirse, con el abrigo y la gorra puestos. Durante cerca de media hora, Korotkov se dedicó a contemplar, bajo los efectos del embotamiento, el retrato de Cronwell, que se difuminaba en la espesa penumbra del crepúsculo. Después, repentinamente, se incorporó de un salto y sufrió un ataque de nervios. El secretario se despojó de la gorra, la mandó a paseo de un manotazo al otro extremo de la habitación, tiró al suelo los paquetes de cerillas y se puso a pisotearlos.
—¡Toma, toma y toma! —aulló Korotkov; y, mientras destrozaba aquellas asquerosas cajas, que crujían bajo sus pies, tenía la oscura impresión de estar destrozado la cabeza de Calzonov.
Al recordar aquella cabeza ovoide, le vino de pronto a la mente el rostro afeitado y el rostro barbudo; entonces se detuvo.
—¡Un momento! ¿Cómo puede ser esto? —murmuró restregándose los ojos—. ¿Qué significa esto? ¿Qué estoy haciendo aquí, cruzado de brazos y perdiendo el tiempo con tonterías, si todo esto es un asunto macabro? ¿No será, en realidad, un doble?
El miedo se asomó a la habitación a través de las negras ventanas. Korotkov hizo lo posible por no mirarlas y bajó las persianas para ocultar su visión. Pero todo fue inútil. El doble rostro, que tan pronto se cubría con una barba como la perdía de repente, aparecía una y otra vez en los rincones de la habitación, con una luz verdosa brillando en sus ojos. Finalmente, no pudiendo soportarlo más y sintiendo que su cerebro iba a estallar por culpa de la tensión, Korotkov se echó a llorar débilmente.
Cuando ya hubo llorado lo suficiente y consiguió desahogarse, se comió unas patatas rancias que le habían sobrado del día anterior; después, recordando de nuevo el maldito enigma, lloró un poco más.
—¡Pero bueno! —murmuró—. ¿Se puede saber qué hago llorando si tengo vino?
Cogió una botella y se bebió la mitad de un trago. El suave líquido le hizo efecto en cinco minutos. Empezó a sentir un dolor agudo en la sien izquierda además de una sed ardiente y nauseabunda. Korotkov bebió tres vasos de agua. El dolor en la sien le hizo olvidarse por completo de Calzonov. Se quitó la ropa, puso los ojos en blanco con gesto abatido y se dejó caer en la cama. «Una aspirina...», murmuró una y otra vez durante un buen rato, antes de que un turbulento sueño se apoderase de él sin piedad.
7. El órgano y el gato
A las diez de la mañana del día siguiente. Korotkov hirvió el té a toda prisa, bebió sin ganas un cuarto de vaso y abandonó su habitación con la sensación de que le esperaba una jornada difícil y llena de tensiones. Cruzó a la carrera, en medio de la niebla, el patio asfaltado y húmedo. La inscripción «Vigilante» se destacaba en la puerta de una de las alas del edificio. Korotkov había alargado ya la mano para tocar el timbre cuando descubrió el siguiente aviso:
« Por defunción, no se expenden más certificados.»
—¡Oh, Dios mío! —exclamó contrariado—. ¿Cómo pueden ocurrirme tantas desgracias a cada paso? —Y añadió—: ¡Bueno! Me encargaré de los papeles más tarde; ahora, al SPIMAT. Habrá que ir a informarse de las novedades para ver qué me deparan. Quizá haya vuelto ya Tchékouchine.
Como le habían robado todo el dinero, Korotkov tuvo que ir andando hasta el SPIMAT. Tras atravesar el hall, dirigió sus pasos directamente hacia la secretaría. Se detuvo un instante en el umbral y se quedó con la boca abierta: no había una sola cara conocida en toda la sala de cristal. Ni Lemerle, ni Anna Evgrafovna; en una palabra; nadie. Había tres rubios rigurosamente idénticos, con el mentón afeitado y trajes a rombos gris claro, sentados tras las mesas. Aquellos ya no parecían cuervos sobre un cable eléctrico, sino tres halcones de Alexis Mikhailovitch. Había también una joven de ojos soñadores que llevaba pendientes de diamante. Los jóvenes no le prestaron la menor atención y continuaron cotorreando desde sus mesas. La mujer, sin embargo, le guiñó un ojo, y, ante la tímida sonrisa de Korotkov, le sonrió con aire altanero y volvió la cabeza. «Extraño», pensó el secretario, y abandonó la secretaría, dando un traspié en el umbral. Cuando llegó frente a su despacho, Korotkov tuvo un momento de vacilación y suspiró al contemplar la vieja y querida inscripción «Secretario». Después, abrió la puerta y entró. Los ojos de Korotkov se nublaron por un instante y el suelo osciló ligeramente bajo sus pies. Era Calzonov en persona quien estaba instalado en su mesa, con los codos sobre el tablero y raspando frenéticamente un papel. Unos mechones de pelo rizado y brillante ocultaban su pecho. A Korotkov se le cortó la respiración al contemplar aquel cráneo calvo inclinado sobre el tapete verde. Fue Calzonov el primero en romper el silencio.
—¿Qué tal le va por su sección, camarada? —musitó cortésmente, poniendo la voz en falsete. Korotkov se humedeció convulsivamente los labios, hinchó su estrecho pecho con un buen metro cúbico de aire y dijo con voz apenas perceptible:
—¡Ejem! Yo soy, camarada, el secretario de la casa... Es decir... Sí, claro, si recuerda la ordenanza.
La sorpresa transfiguró la mitad superior del rostro de Calzonov: sus claras cejas se elevaron y su frente se convirtió en un acordeón.
—Perdone —respondió con educación—, pero el secretario soy yo.
Un mutismo pasajero paralizó a Korotkov, que, poco después, se atrevió a pronunciar las siguientes palabras:
—Pero ¿cómo es posible? ¿Entonces, ayer...? ¡Ah, claro! Perdóneme, se lo ruego. Creo que he cometido un pequeño error. Disculpe.
Korotkov retrocedió unos pasos y salió del despacho.
Ya en el corredor, se dijo con voz ronca:
—¡Vamos a ver Korotkov, trata de recordar a qué día estamos hoy!
A lo que él mismo contestó:
—A martes; es decir, viernes. Mil novecientos. Entonces se volvió y descubrió que las dos bombillas del corredor proyectaban sus haces luminosos sobre una bola de marfil humana. La cara afeitada de Calzonov llenó todo su campo de visión.
—¡Vaya! —rugió el cubilete.
Korotkov sufrió un sobresalto.
—Al fin le encuentro. Menos mal. Encantado de conocerle.
Y, tras pronunciar estas palabras, el hombre se acercó a Korotkov y le estrechó la mano con tal fuerza que el secretario se puso de puntillas sobre un pie, como una cigüeña posada sobre un tejado.
—Ya he distribuido las tareas entre los miembros del personal —dijo Calzonov dándose importancia, y con palabras rápidas y entrecortadas—. He destinado a tres hombres ahí dentro —y añadió señalando la puerta de la secretaría—; y, por supuesto, a Marion. Usted será mi adjunto. A Calzonov le he nombrado secretario; y a todo el personal que había antes lo he mandado a paseo. Al estúpido de Pantaleón también. Dispongo de informaciones según las cuales era camarero de «La Rosa de los Alpes». Voy a acercarme al departamento. Entretanto, redacte con Calzonov un informe sobre toda esa buena gente, y en particular sobre ese, ¿cómo se llama ...? , sobre Korotkov. A propósito: usted tiene cierto parecido con ese canalla; aunque él tenía un ojo a la virulé.
—¿Yo? No es cierto —dijo Korotkov vacilante y con la mandíbula inferior colgando—. Yo no soy un canalla. Lo que ocurre es que me han robado los papeles. Todos sin excepción.
—¿Todos? —se sorprendió Calzonov—. No tiene importancia. Tanto mejor.
Después, cogió de la mano a Korotkov, que respiraba con dificultad, y tras recorrer a buen paso el corredor, le introdujo en el gabinete sagrado, le sentó en una silla de cuero con relleno y se sentó tras el escritorio. A Korotkov le parecía que el suelo seguía vacilando bajo sus pies. Entonces inclinó la cabeza y murmuró cerrando los ojos:
«El veinte fue lunes; luego el martes fue veintiuno. No. ¿Qué me está pasando? Mil novecientos veintiuno. Número de referencia 0,15. Espacio en blanco para la firma. Guión. Bartolomé Korotkov. Ese soy yo. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Martes empieza por M Miércoles también empieza por M y sábado, do..., por D como Domingo...»
Calzonov garabateó ruidosamente un papel, le estampó el sello y se lo entregó a Korotkov. En ese preciso instante el teléfono sonó impetuoso. Calzonov cogió el auricular y gruño:
—¡Bien! Sí, sí. Voy inmediatamente. Después se abalanzó hacia el perchero, cogió al vuelo la gorra, con la que se cubrió la calva, y, antes de desaparecer por la puerta, se disculpó diciendo:
—¡Espéreme en el despacho de Calzonov!
A Korotkov se le nubló completamente la vista cuando leyó aquel papel sellado:
«El portador de la presente es, efectivamente, mi adjunto, el camarada Basile Pavlovitch Kolobkov, lo cual certifico. Firmado: Calzonov.»
—¡Oh, no! —gimió Korotkov dejando caer el papel y la gorra al suelo—. ¿Qué está pasando aquí?
En ese momento chirrió la puerta. Era Calzonov, que regresaba con su barba.
—¿Se ha largado ya Calzonov? —preguntó a Korotkov con voz agridulce y sugestiva.
Todo se oscureció de repente.
—¡Aaaah! —aulló Korotkov, que ya no podía soportar aquel suplicio.
Entonces, fuera de sí, se abalanzó sobre Calzonov enseñándole los dientes. El miedo se reflejó de tal modo en aquel rostro barbado que ese puso repentinamente amarillo. Calzonov reculó rápidamente hacia la puerta, la abrió con estrépito, cayó de espaldas en el corredor sin poder sostenerse y se quedó en cuclillas; pero se incorporó en el acto y empezó a correr mientras gritaba:
—¡Socorro, conserje! ¡Ayúdeme!
—¡Espere! ¡Espere! Se lo ruego, camarada... —exclamó Korotkov, que había vuelto en si y corría tras Calzonov.
Se oyó un grito en la secretaría y los tres halcones dieron un brinco al mismo tiempo. La mujer que estaba sentada tras la máquina de escribir alzó sus ojos soñadores.
—¡Salgan de aquí! ¡Salgan de aquí! —escuchó que gritaba alguien histéricamente.
Calzonov fue el primero que salió disparado hacia el hall, se subió de un salto al estrado del órgano, vaciló un segundo, sin saber en qué dirección huir, y corrió finalmente hacia el ángulo derecho, donde desapareció tras el órgano. Korotkov se lanzó tras sus pasos, resbaló y, de no ser por la enorme manivela negra y curva que sobresalía de uno de sus amarillentos costados, sin duda se habría roto la crisma. Un faldón del abrigo se le quedó enganchado en ella. El raído paño se desgarró con un débil chirrido y Korotkov se quedó tranquilamente sentado en el frío suelo. La puerta que había detrás del órgano y que daba al callejón lateral se cerró tras Calzonov con un fuerte portazo.
—Dios mío... —empezó Korotkov, pero no concluyó la exclamación.
Del inmenso arcón que sostenía los tubos de cobre llenos de polvo surgió un extraño ruido, parecido al que produce un vaso al romperse. El ruido fue seguido por un borborigmo cavernoso y polvoriento, y más tarde por un extraño maullido cromático y un toque de campanas. Finalmente retumbó un sonoro acorde en tono mayor, producido por un soplo de un vivificante optimismo, y todo el armazón amarillo con sus tres filas de tubos empezó a sonar, dando salida a la acumulación de sonidos que se habían estancado en su interior.
El incendio de Moscú rugía y causaba estragos...
De pronto, apareció en el rectángulo oscuro de la puerta el rostro descolorido de Pantaleón, que se transformó en un abrir y cerrar de ojos. Un brillo triunfal iluminó su mirada; se estiró, se golpeó el brazo izquierdo con la mano derecha, como para colocarse una servilleta invisible, y salió pitando, inclinándose hacia un lado como si fuera un caballo enjaezado y bajando las escaleras con los brazos hacia adelante, como si llevara una bandeja llena de tazas.
La humareda se extendía a lo largo del río.
—Pero ¿qué he hecho? —exclamó Korotkov, El aparato, después de vomitar las primeras oleadas que habían permanecido petrificadas hasta entonces, siguió sonando sin interrupción, llenando las salas desiertas del SPIMAT con el rugido de un león de mil cabezas y un estruendo de clarines.
Mientras que sobre el pretil de las puertas del Kremlin.
Por encima de los aullidos, el estrépito y las campanas, se destacó el claxon de un automóvil. Un segundo después, Calzonov aparecía en la puerta principal. Era el Calzonov afeitado, vengativo y amenazador. Orlado por un siniestro fulgor azulado, subió las escaleras con paso regular. A Korotkov se le pusieron los pelos de punta y salió como una flecha. Abrió la puerta lateral, bajó la tortuosa escalera que había tras el órgano y se precipitó en el patio de grava. Después se alejó corriendo por la calle, como una bestia perseguida, mientras escuchaba el sordo murmullo del edificio de «La Rosa de los Alpes» tras él.
Estaba de pie, vestido de levita gris...
En la esquina había un cochero que trataba frenéticamente de hacer avanzar a su penco blandiendo la fusta.
—¡Dios mío! ¡Dios mío! —balbuceó Korotkov entre sollozos—. ¡El, otra vez! Pero ¿qué está pasando aquí?
El Calzonov barbado apareció en la calzada junto al cabriolet. Saltó al coche y empezó a asestarle puñetazos en la espalda al cochero, gritando con su voz agridulce;
—¡Azótale, cochero! ¡Azótale, bribón!
El penco se agitó bruscamente, coceó bajo los lacerantes latigazos y salió al galope, haciendo retumbar la calle con el estrépito del cabriolet. Korotkov pudo ver, a través de un mar de lágrimas, cómo salía volando el sombrero acharolado del cochero, del que caían billetes, arremolinándose y dispersándose por el pavimento. Unos chavales, al verlo, corrieron a recogerlos. El cochero se volvió y tiró desesperadamente de las riendas; pero Calzonov le aporreó la espalda con furia, mientras rugía:
—¡Siga! ¡Siga! ¡Yo se lo pagaré!
Y el cochero gritó como un loco:
—¡Eh, señoría! ¿Quiere que me deje la piel o qué?
El cochero lanzó su rocinante a galope tendido y el carruaje desapareció a la vuelta de la esquina.
Korotkov contempló lloroso las nubes que avanzaban rápidamente sobre su cabeza, se tambaleó y gritó con dolor:
—¡Basta! No voy a dejar que esto se quede así. No pararé hasta aclararlo todo.
Dicho esto, dio un salto y se agarró al tirador de un tranvía que pasaba por allí. El traqueteo le zarandeó durante casi cinco minutos y le soltó frente a un edificio verde de ocho plantas. Entró corriendo en el hall, metió la cabeza por la abertura rectangular de un tabique de madera y le preguntó a un enorme hervidor azul:
—¿Dónde está la oficina de reclamaciones, camarada?
—En el séptimo piso, corredor 9, departamento 41, despacho 302 —respondió el hervidor con voz de mujer.
—Séptimo, 9, 41, trescientos... trescientos... ¿cuál era...? 302 —balbuceó Korotkov, mientras escalaba de cuatro en cuatro la espaciosa escalera.
—Séptimo, 9, 8, stop, 40... no, 42... no, 302 —mascullaba—. ¡Oh, Dios mío! Ya se me ha olvidado... Sí, es el 40, el 40.
Llegó al séptimo piso, recorrió tras puertas, vio la cifra «40» impresa en negro sobre la cuarta y entró en una inmensa sala de columnas, pintada a dos colores. Había rollos de papel tirados por todas partes y el suelo estaba sembrado de trozos de papel escritos. En un cornpartimento se perfilaba una mesita y una máquina de escribir ante la que estaba sentada una mujer dorada que tarareaba una canciocilla a media voz, con la mejilla apoyada en una mano. Korotkov miró a su alrededor con aire abatido y vio a un hombre de imponente estatura que descendía, con pasos lentos, de un estrado que había tras las columnas. Iba vestido con una hopalanda blanca a la polaca. Un bigote colgante y entrecano destacaba en su rostro de mármol. El hombre exhibía una sonrisa de exagerada cortesía, sin vida, una sonrisa de yeso. Se acercó a Korotkov, le estrechó la mano con delicadeza y dijo dando un taconazo:
—Jean Sobieski 1.
—No es posible... —respondió Korotkov estupefacto.
—A mucha gente le sorprende —dijo el extraño con un ligero acento extranjero—. Pero no se vaya a pensar que tengo nada que ver con aquel bandido. En absoluto. Es una fastidiosa coincidencia. Nada más que eso. Ya he solicitado el registro de mi nuevo nombre: Sotsvosski. Es bastante más bonito y menos peligroso. Por otra parte, si le resulta desagradable —el hombre torció la boca con desprecio—, no quiero forzar a nadie. Ya encontraremos gente. Estamos muy solicitados,
—¡Oh, no! ¡Por favor! ¡En absoluto! —exclamó dolorosamente Korotkov, que notaba que también allí, como en todas partes, estaba sucediendo algo extraño.
El secretario lanzó una mirada de animal acorralado a su alrededor, temiendo ver aparecer en cualquier momento el rostro afeitado de aquel cascarón calvo, y luego añadió con sencillez: —¡Encantado! ¡Encantado!
Una aureola moteada de color rosado se extendió levemente por el rostro del hombre de mármol, que levantó con suavidad la mano de Korotkov y lo llevó hacia la mesita mientras le decía:
—Yo también estoy encantado. Pero es una lástima: créame que no dispongo de un solo puesto donde instalarle. No se cuenta con nosotros, a pesar de nuestra importancia (el hombre señaló con la mano los rollos de papel). Hay intrigas... Pero nosotros seguiremos adelante, esté usted tranquilo... ¡Bueno...! ¿Qué sorpresa nos tiene reservada? ¿Qué novedad nos trae? —le preguntó con amabilidad a Korotkov, que estaba lívido—. ¡Oh, perdone! ¡Mil perdones! Permítame que le presente —hizo un elegante gesto con la mano hacia la máquina de escribir—: Henriette Potapovna Symophonance.
La mujer estrechó con su fría mano la de Korotkov y le dirigió una mirada lánguida.
—Veamos —prosiguió el anfitrión con unción—. ¿Qué nos ha traído? ¿Un folletín? ¿Un ensayo? —preguntó con voz cadenciosa y poniendo los ojos en blanco—. No se puede imaginar hasta qué punto tenemos necesidad de esos ensayos.
«¡Virgen santísima...! ¿De qué estará hablando?» pensó confusamente Korotkov; después, tras recuperar el aliento de forma convulsiva, dijo:
—Me ha... eh. .. me ha ocurrido algo espantoso. ¡Por el amor de Dios, no vaya a pensar que son alucinaciones...! ¡Ejem...! Eh... ¡Bueno...! (Korotkov intentó reír con una risa forzada, pero no lo consiguió). Es real, se lo aseguro... Pero no entiendo nada de lo que está ocurriendo; tan pronto tiene barba como, un minuto después, ya no la tiene... No comprendo nada en absoluto... Hasta su voz cambia... Y, para colmo, me han robado los papeles, todos sin excepción, y el vigilante ha muerto, como por casualidad. Este Calzonov...
—Le doy toda la razón —exclamó el anfitrión—. ¿Dónde están ahora?
—¡Oh, Dios mío! Sí, claro —replicó la mujer—. ¡Esos horribles Calzonov!
—Debe saber —interrumpió el anfitrión, muy excitado– que él es el culpable de nuestra actual situación. ¡Mire! ¡Contemple el espectáculo! Pero ¿qué entenderá ese hombre de periodismo? —el anfitrión cogió a Korotkov de un botón—. Dígame, se lo ruego, ¿qué puede saber él? Ha estado aquí dos días y me ha dejado a dos velas. Pero ¡no sabe la suerte que he tenido! Fui a ver a Théodore Vassiliévitch, y, al final, lo envió a otro destino. Le expuse la cuestión con crudeza: o él, o yo. Creo que le trasladó a un tal SPIMAT, o no sé dónde demonios. ¡Ojalá se haya atufado con sus cerillas! Pero los muebles... los muebles consiguió llevárselos a esa satánica oficina. Todos, por el amor de Dios. Permítame que le pregunte ¿Dónde voy a escribir yo ahora? ¿Dónde va a escribir usted mismo? Pues supongo que usted será de los nuestros, amigo mío (el anfitrión le pasó a Korotkov el brazo sobre los hombros). Eran unos magníficos muebles Luis XIV satinados, y el muy canalla los ha desperdigado de forma irresponsable por esa oficina de tres al cuarto que seguramente cerrarán el día menos pensado, dejando en la calle a quinientos desgraciados.
—¿Qué oficina? —preguntó Korotkov con voz apagada.
—¡Ah, sí! Las reclamaciones, o como él las llame allí —añadió el anfitrión con desprecio.
—¿Cómo? —preguntó con extrañeza—. ¿Cómo? ¿Dónde está?
—Allí —respondió el anfitrión sorprendido, apuntando hacia el suelo con el dedo.
Korotkov paseó por última vez sus ojos desorbitados por la blanca hopalanda y, un minuto después, se encontró de nuevo en el pasillo. Tras un instante de reflexión, se dirigió hacia la izquierda, en busca de una escalera que le condujera abajo. Corrió durante cinco minutos, siguiendo los caprichosos meandros del corredor y, pasados los cinco minutos, se encontró de nuevo en el lugar del que había partido. Puerta Nº.40.
—¡Maldita sea! —gritó Korotkov.
El secretario pateó el suelo y corrió hacia la derecha. Cinco minutos después estaba allí de nuevo. Entonces empujó bruscamente la puerta, se precipitó en la sala y comprobó que estaba desierta. Sólo vio la máquina de escribir, que le sonreía silenciosamente desde la mesa con sus dientes blancos. Korotkov se acercó a la columnata y encontró allí al anfitrión. Estaba sobre un pedestal. Ya no sonreía y parecía enfadado.
—Perdone que me fuera sin despedirme... —empezó Korotkov, y se quedó mudo.
El anfitrión no tenía nariz, le faltaba una oreja y le habían arrancado el brazo izquierdo. Korotkov retrocedió con el corazón en un puño y salió corriendo otra vez hacia el pasillo. De repente se abrió una puerta invisible y dio paso a una mujer totalmente morena y con el pelo rizado que llevaba varios cubos vacíos ensartados con un palo.
—¡Eh, paisana! —gritó Korotkov angustiado– ¿Dónde está la oficina?
—No sé, señorito, no sé, compadre. Pero no es por aquí, encanto. De todas formas, no la vas a encontrar. ¡Ni lo sueñes! Esto tiene nueve pisos.
—¡Vaya hombre! ¡La muy idiota...! —rugió Korotkov apretando los dientes, y salió rápidamente por la puerta.’
La mujer de la limpieza chasqueó la lengua tras él y el secretario se encontró en un callejón sin salida sumido en la penumbra. Korotkov se lanzó contra las paredes, arañándolas como si estuviera atrapado en una mina, y acabó por caer sobre una superficie blanca que le hizo desembocar un una escalera. La bajó brincando sobre los escalones con cierto ritmo. Un ruido de pasos subía hacia él. Un oscuro temor le encogió el corazón y, un segundo después, Korotkov vio aparecer el casquete brillante, la guerrera gris, y la larga barba. Sus miradas se encontraron y, traspasados de miedo y dolor, ambos lanzaron un grito agudo. Korotkov se batió en retirada y retrocedió, subiendo la escalera, mientras Calzonov, presa de pánico, se precipitaba escaleras abajo.
—¡Espere...! —gritó roncamente Korotkov—. Un segundo... Sólo quiero que me explique...
—¡Socorro! —chilló Calzonov, abandonando su voz aguda y recuperando la de bajo metálico.
Al girarse, calló de espaldas con gran estrépito. El golpe le salió caro, pues se transformó en un gato negro de ojos fosforescentes, que volvió sobre sus pasos a toda velocidad; atravesó el descansillo con paso sigiloso, continuó avanzando, se hizo una bola, saltó hacia el alféizar de una ventana y desapareció a través de un hueco sin cristal, traspasando una tela de araña. Un velo blanco envolvió durante un segundo el cerebro de Korotkov, pero enseguida desapareció dando paso a una extraordinaria iluminación:








