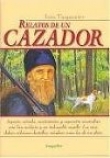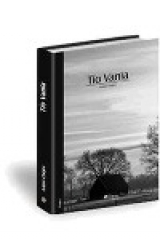
Текст книги "Tío Vania"
Автор книги: Антон Чехов
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
TÍO VANIA
Autor: Chejov, Anton Pavlovich
ISBN: 9788484285571
Generado con: QualityEbook v0.35
ANTON CHÉJOV
TÍO VANIA
Escenas de la vida en el campo, en Cuatro Actos.
PERSONAJES:
ALEXANDER VLADIMIROVITCH SEREBRIAKOV, profesor retirado.
ELENA ANDREEVNA, su mujer, 27 años.
SOFÍA ALEXANDROVNA (Sonia), su hija de un primer matrimonio.
MARÍA VASILIEVNA VOINITZKAIA, viuda de un consejero secreto y madre de la primera mujer del profesor.
IVÁN PTROVICH VOINITZKII, su hijo.
MIJAIL LVOVICH ASTROV, médico.
ILIA ILICH TELEGUIN, terrateniente arruinado. MARINA, vieja nodriza.
Un Mozo.
La acción tiene lugar en la hacienda de Serebriakov.
ACTO PRIMERO
La escena representa un jardín y parte de la fachada de la casa ante la que se extiende una terraza. En la alameda, bajo un viejo tilo, está dispuesta la mesa del té. Sillas, bancos y, sobre uno de ellos, una guitarra. A corta distancia de la mesa, un columpio. Son más de las dos de la tarde. El tiempo es sombrío.
ESCENA PRIMERA
MARINA, viejecita tranquila, hace calceta sentada junto al samovar; ASTROV pasea a su lado por la escena.
MARINA (sirviéndole un vaso de té). – Toma, padre– cito.
ASTROV (cogiendo con desgana el vaso).– Creo que no me apetece.
MARINA.– Puede que quieras un poco de vodka.
ASTROV.– No... No la bebo todos los días... El aire, además, es sofocante. (Pausa.) ¡Ama!... ¿Cuánto tiempo hace ya que nos conocemos?
MARINA (cavilando).– ¿Cuántos?... ¡Que Dios me dé memoria!... Verás... Tú viniste aquí..., a esta región... ¿cuándo?... Vera Petrovna, la madre de Sonechka, estaba todavía en vida. Por aquel tiempo, antes de que muriera, viniste dos inviernos seguidos..., lo cual quiere decir que hará de esto unos once años. (Después de meditar unos momentos.) Y hasta puede que más.
ASTROV.– ¿He cambiado mucho desde entonces?
MARINA.– Mucho. Antes eras joven, guapo..., mientras que ahora has envejecido... ¿Y dónde se te ha ido la belleza? También hay que decir que bebes vodka.
ASTROV.– Sí. En diez años me he vuelto otro hombre. Y ¿por Qué causa?... Porque trabajo demasiado, ama... No conozco el descanso, y hasta por la noche, bajo la manta, estoy siempre temiendo que vengan a llamarme para ir a ver a algún enfermo. Desde que nos conocemos no he tenido un día libre, y así..., ¿quién no va a envejecer? Además, la vida de por sí es aburrida, tonta, sucia... Eso también influye mucho. A tu alrededor no ves; más que gentes absurdas, y cuando llevas viviendo con ellas dos o tres años, tú mismo, poco a poco y sin darte cuenta, te vas volviendo también absurdo... Es un destino inevitable. (Rizándose los largos bigotes.) ¡Qué bigotazo más enorme he echado! ¡Qué bigote más tonto! ¡Me he vuelto absurdo, ama!... Tonto todavía no me he vuelto. ¡Dios es misericordioso! Mis sesos están en su sitio; pero tengo, en cierto modo, atrofiado el sentimiento. No deseo nada, no necesito de nadie y no quiero a nadie. Acaso sólo te quiero a ti. (Le besa la cabera.) Cuando era niño, tuve también un ama como tú.
MARINA.– Puede que quieras comer algo.
ASTROV.– No. En la tercera semana de Cuaresma, durante la epidemia, tuve que ir a Malitzkoe... Cuando el tifus exantemático... Allí, en las isbas, se morían las gentes como moscas... ¡Suciedad..., pestilencia..., humo..., terneros por el suelo, junto a los enfermos!... ¡Hasta cerdos había!... Yo no me senté en todo el día, ni probé bocado; pero, eso sí..., cuando llegué a casa, tampoco me dejaron descansar. Me traían al guardagujas de la estación... Le tendí sobre la mesa para operarle, y se me murió bajo el cloroformo... Pues bien..., entonces..., cuando menos falta hacía, el sentimiento despertó dentro de mí. La conciencia me dolía como si le hubiera matado premeditadamente. Me senté, cerré los ojos..., así..., y pensé: aquellos que hayan de sucedernos dentro de cien o doscientos años, y para los que ahora desbrozamos el camino..., ¿tendrán para nosotros una palabra buena?... ¡No la tendrán, ama!
MARINA.– La gente no la tendrá; pero Dios, sí. ASTROV.– Sí. Gracias... Has hablado muy bien.
ESCENA II
Entra Voinitzkii.
VOINITZKII (ha salido de la casa con aspecto de haber estado durmiendo después del almuerzo y, sentándose en el banco, endereza su corbata de petimetre).– Bueno... (Pausa.) Bueno...
ASTROV.– ¿Has dormido bien?
VOINITZKII.– Muy bien, sí. (Bosteza.) Desde que viven aquí el profesor y su mujer..., mi vida se ha salido de su carril. No duermo a las horas en que sería propio hacerlo; en el almuerzo y la comida, como cosas que no me convienen; bebo vinos... ¡Nada de esto es sano!... Antes no disponía de un minuto libre. Sonia y yo trabajábamos mucho; pero ahora es ella sola la que trabaja, mientras yo duermo como, bebo... ¡No está bien, desde luego!
MARINA (moviendo la cabeza).– ¡Vaya orden de vida!... ¡El samovar esperando desde por la mañana temprano, y el profesor levantándose a las doce!... Antes de venir ellos, comíamos, como todo el mundo, a poco de dar las doce; pero, con ellos, a las seis pasadas... Luego, por la noche, el profesor se pone a leer y a escribir, y, de repente..., a eso de las dos, un timbrazo... ¿Qué se le ofrece, padrecito? ... ¡El té! ... Y, por él, tiene una que despertar a la gente..., preparar el samovar... ¡Vaya orden de casa!
ASTROV.– ¿Piensan quedarse mucho tiempo todavía?
VOINITZKII (silbando). – Cien años... El profesor ha decidido establecerse aquí.
MARINA.– Pues ahora está pasando igual. El samovar lleva ya dos horas sobre la mesa, y ellos..., de paseo.
VOINITZKII.– Ahí vienen ya... Ya vienen, no te alteres.
ESCENA III
Se oyen primero voces y, después, surgiendo del fondo del jardín, entran en escena, de vuelta del paseo, Serebriakov, Elena Andreevna, Sonia y Teleguin.
SEREBRIAKO V. – ¡Magnífico! ¡Magnífico!... ¡Las viejas son maravillosas!...
TELEGUIN.– ¡Maravillosas, excelencia!
SONIA.– Mañana iremos al campo forestal, papá. ¿Quieres?
VOINITZKII.– ¡Señores! ¡A tomar el té!
SEREBRIAKOV.– ¡Amigos míos! ¡Sean buenos y mándenme el té al despacho! ¡Hoy tengo todavía que hacer!
SONIA.– ¡Seguro que te gustará el campo forestal! (Salen Elena Andreevna, Serebriakov y Sonia... Teleguin se acerca a la mesa y se sienta al lado de Marina.)
VOINITZKII.– ¡Con el calor que hace y este aire sofocante, nuestro gran sabio lleva abrigo, chanclos, paraguas y guantes!
ASTROV.– Lo que quiere decir que se cuida.
VOINITZKII.– ¡Y Qué maravillosa es ella!... ¡Qué maravillosa! ¡En toda mi vida no he visto una mujer más bonita!
TELEGUIN.– ¡María Timofeevna!... ¡Lo mismo cuando voy por el campo, que cuando me paseo por la fronda de este jardín, o miro a esta mesa..., experimento una inefable beatitud!... ¡El tiempo es maravilloso, los pajarillos cantan y la paz y la concordia reinan entre todos! ¿Qué más se puede desear? (Aceptando un vaso de té.) Se lo agradezco con toda el alma.
VOINITZKII (soñando alto).– ¡Qué ojos! ¡Qué mujer maravillosa!
ASTROV.– Cuéntame algo, Iván Petrovich.
VOINITZKII (en tono apático).– ¿Qué quieres que te cuente?...
ASTROV.– ¿No ocurre nada nuevo?
VOINITZKII.– Nada... ¡Todo es viejo! Yo..., igual que antes, o quizá peor, porque me he vuelto perezoso, no hago nada y gruño como un viejo caduco... Mi vieja maman balbucea todavía algo sobre la emancipación femenina, y mientras con un ojo mira a la tumba, con el otro busca, en sus libros doctos, la aurora de una nueva vida....
ASTROV.– ¿Y el profesor?
VOINITZKII.– El profesor, como siempre, se pasa el día, de la mañana a la noche, sentado, escribe que te escribe... ¡Con la frente fruncida y la mente tersa, escribimos y escribimos odas, sin que para ellas ni para nosotros oigamos alabanzas! ... ¡Pobre papel! ¡Mejor haría en escribir su autobiografía!... Un profesor retirado, viejo mendrugo, enfermo de gota, de reumatismo, de jaqueca y con el hígado inflamado por los celos y la envidia... Este pescado seco reside, a pesar suyo, en la hacienda de su primera mujer -porque su bolsillo no le permite vivir en la ciudad– y se lamenta constantemente de sus desdichas, aunque la realidad sea que es extraordinariamente feliz. ¡Hazte cargo de la cantidad de suerte que tiene!... (Nervioso.) Hijo de un simple sacristán, ha subido por los grados de la ciencia y ha alcanzado una cátedra. Es excelencia, ha tenido por suegro un senador, etcétera... No es que importe mucho nada de eso, dicho sea de paso, pero ten en cuenta lo siguiente: este hombre, durante exactamente veinticinco años, escribe sobre arte sin comprender absolutamente nada de arte... Durante veinticinco años exactamente, mastica las ideas ajenas sobre realismo, naturalismo y toda otra serie de tonterías... Durante veinticinco años lee y escribe sobre lo que para la gente instruida hace tiempo es conocido y para los necios no ofrece ningún interés... Lo cual quiere decir que su trabajo ha sido vano... No obstante..., ¡Qué vanidad!, ¡Qué pretensiones!... Retirado, no hay alma viviente que le conozca. Se le ignora completamente. Lo cual quiere decir que durante veinticinco años ha estado ocupando un lugar que no le correspondía... Y fíjate..., cuando anda, su paso es el de un semidiós.
ASTROV.– Parece enteramente que tienes envidia.
VOINITZKII.– Tengo envidia, si... ¡Y Qué éxito el suyo con las mujeres! ¡Ni Don Juan supo de un éxito tan rotundo!... Su primera mujer -mi hermana-, criatura maravillosa, tímida, límpida como este cielo azul; noble, generosa, contando con más admiradores que él alumnos..., le quiso como sólo los ángeles pueden querer a otros ángeles tan puros y maravillosos como ellos... Mi madre, a la que inspira un terror sagrado, continúa adorándole... Su segunda mujer... bonita, inteligente -ahora mismo acaba usted de verla-, se casó con él cuando ya era viejo, entregándole su juventud, su belleza, su libertad y su esplendor... ¿Por qué?... ¿Para qué?
ASTROV.– ¿Y es fiel al profesor?
VOINITZKII.– Desgraciadamente, sí.
ASTROV.– ¿Por qué desgraciadamente?...
VOINITZKII.– Porque esa fidelidad es falsa desde el principio hasta el fin. Le sobra retórica y carece de lógica. Engañar a un viejo marido al que no se puede soportar es inmoral, mientras que el esforzarse en ahogar dentro de sí la pobre juventud y el sentimiento vivo, no lo es.
TELEGUIN (con voz Morosa).– ¡Vania! ¡No me gusta oírte hablar así!... ¡El que engaña a la mujer o al marido es un ser infiel!... ¡Capaz también de traicionar a la patria!
VOINITZKII (con enojo).– ¡Cierra el grifo, Vania!
TELEGUIN.– ¡Permíteme, Vania!... ¡Mi mujer..., y sin duda por culpa de mi exterior poco atrayente..., se fugó, al día siguiente de la boda, con un hombre a quien quería!... ¡Pues bien..., después de esto, yo seguí cumpliendo con mi deber! ¡Todavía la quiero y le guardo fidelidad!... ¡La ayudo cuanto puedo, y le he hecho entrega de todos mis bienes, para que atienda a la educación de los niñitos que tuvo con aquel hombre a quien quiso! ¡Me falló la dicha, pero me quedó el orgullo!... ¿Y ella, en cambio?... Su juventud pasó, su belleza -sujeta a las leyes de la naturaleza– acabó marchitándose, y el hombre a quien quería falleció. ¿Qué le ha quedado?
ESCENA IV
Entran Sonia y Elena Andreevna. Un poco después, y con un libro entre las manos, MARÍA Vasilievna. Ésta, después de sentarse, se pone a leer. Le sirven el té, que bebe sin alzar la vista del libro.
SONIA (al ama, en tono apresurado).– ¡Amita! Ahí han venido unos mujiks. Vete a hablar con ellos. Yo me ocuparé del té. (Sirve este. Sale el ama. Elena Andreevna coge su taza, que bebe sentada en el columpio.)
ASTROV (a Elena Andreevna).– Venía a ver a su marido. Me escribió usted diciéndome que tenía reuma y no sé Qué más cosas, y resulta que está sanísimo...
ELENA ANDREEVNA.– Ayer, anochecido, se quejaba de dolor en las piernas; pero hoy ya no tiene nada.
ASTROV.– ¡Y yo recorriendo a toda pisa treinta verstas! ¡Qué se le va a hacer! ¡No es la primera vez que ocurre!... ¡Eso sí, como recompensa, me quedaré en su casa, por lo menos, hasta mañana!... ¡Siquiera, dormiré quantum satis!...
SONIA.– ¡Magnífico! ¡Es tan raro que se quede a dormir! Seguro que no ha comido usted.
ASTROV.– En efecto, no he comido.
SONIA.– Pues así comerá con nosotros. Ahora no comemos hasta después de las seis. (Bebe.) El té está frío.
TELEGUIN.– Sí, la temperatura del samovar ha descendido considerablemente.
ELENA ANDREEVNA.– No importa, Iván Ivanich. Lo beberemos trío.
TELEGUIN.– Perdón...; pero no soy Iván Ivanich, sino Ilia Ilich..., Ilia Ilich Teleguin, o -como me llaman algunos, por mi cara picada de viruela– Vaflia 1. En tiempos fui padrino de Sonechka, y su excelencia, su esposo me conoce mucho. Ahora vivo en su casa, en esta hacienda... Si se ha servido usted reparar en ello, todos los días como con ustedes.
SONIA.– Ilia Ilich es nuestro ayudante..., nuestro brazo derecho. (Con ternura.) Traiga, padrinito. Le daré más té.
MARÍA VASILIEVNA.– ¡Ah!...
SONIA.– ¿Qué le pasa, abuela?
MARÍA VASILIEVNA.– He olvidado decir a Alexander -se me va la memoria– que he recibido hoy carta de Jarkov. De Pavel Alekseevich... Enviaba su nuevo artículo.
ASTROV.– ¿Y es interesante?
MARÍA VASILIEVNA.– Sí, pero un poco extraño. Se retracta de cuanto hace siete años era el primero en defender. ¡Es terrible!
VOINITZKII.– No veo lo terrible por ninguna parte. Bébase el té, maman.
MAMA VASILIEVNA.– ¡Pero si quiero hablar!
VOINITZKII.– Desde hace cincuenta años no hacemos más que hablar, hablar y leer artículos. Ya es hora de terminar.
MARÍA VASILIEVNA.– No sé por qué no te agrada escuchar cuando yo hablo... Perdona, lean, pero en este último año has cambiado tanto, que no te reconozco. Antes eras un hombre de convicciones definidas... Tenías una personalidad clara.
VOINITZKII.– ¡Oh, sí!... ¡Tenía una personalidad clara con la que no daba claridad a nadie!... (Pausa.) ¡Tenía una personalidad clara! ¡Imposible emplear ingenio conmigo más venenosamente!... Tengo ahora cuarenta y siete años. Pues bien...; como usted, hasta el año pasado me apliqué ex profeso a embrumar mis ojos con su escolástica, para no ver la verdadera vida, e incluso pensaba que hacía bien... Ahora, en cambio... ¡Si usted supiera!... ¡Mi rabia, mi enojo por haber malgastado el tiempo de modo tan necio, cuando podía haber tenido todo cuanto ahora la vejez rehúsa, me hace pasar las noches en vela!
SONIA.– ¡Tío Vania! ¡Es aburrido!
MARÍA VASILIEVNA (a su hijo).– ¡Parece que echas algo la culpa de eso a tus anteriores convicciones, cuando la culpa no es de ellas, sino tuya! ¡Olvidas que las convicciones por sí solas no son nada!... ¡Nada más que letra muerta! ¡Había que actuar!
VOINITZKII.– ¡Actuar!... ¡No todo el mundo es capaz de convertirse en un perpetuum mobile de la escritura, como su Herr profesor!
MARÍA VASILIEVNA.– ¿Qué quieres decir con eso?
SONIA (en tono suplicante).– ¡Abuela!... ¡Tío Vania!... ¡Os lo ruego!
VOINITZKII.– Me callo. Me callo y me someto. (Pausa.)
ELENA ANDREEVNA.– La verdad es que el tiempo hoy está hermoso. No hace ningún calor... (Pausa.)
VOINITZKII.– Un tiempo muy bueno para ahorcarse. (Teleguin afina la guitarra. Marina da vueltas ante la casa, llamando a las gallinas.)
MARINA.– ¡Pitas, pitas, pitas!
SONIA.– ¡Amita! ¿A Qué venían esos mujiks?
MARINA.– A lo de siempre. Otra vez para lo del campito... ¡Pitas, pitas, pitas!...
SONIA.– ¿A quién llamas?
MARINA.– ¡Es que Petruschka se ha escapado con los pollitos!... ¡Pueden robarlos los cuervos! (Sale. Teleguin toca en la guitarra una polca. Todos escuchan en silencio.)
ESCENA V
Entra un mozo de labranza
EL MOZO.– ¿Está aquí el señor doctor? (A Astrov.) Vienen a buscarle, Mijail Lvovich. ASTROV.– ¿De dónde? EL MOZO.– De la fábrica.
ASTROV (Con enojo).– ¡Pues tantas gracias!... ¡Qué se le va a hacer! (Buscando con los ojos la gorra.) Tengo que ir... ¡Qué lástima diablos!
SONIA.– ¡Qué lástima, verdaderamente!... Cuando esté de vuelta de la fábrica, véngase aquí a comer.
ASTROV.– Imposible. Será demasiado tarde. Cómo voy a poder... (Al mozo.) ¡Oye, amigo! ¡Tráeme una copa de vodka! (Sale el mozo.) Cómo voy a poder... Poniéndose la gorra.) En una de sus obras teatrales, Ostrovsky presenta un personaje de largos bigotes y cortas capacidades... Pues bien, ese soy yo... Así es que..., tengo el honor, señores, de saludarles. (A Elena Andreevna...) Me proporcionará una sincera alegría si un día va a visitarme con Sofía Alexandrovna. Soy dueño de una pequeña hacienda, que no tendrá arriba de unas treinta desiatin 2, pero si le interesa ver un jardín modelo y un invernadero como no lo hay igual en mil verstas a la redonda, allí lo encontrará. Tengo junto a mí los viveros del Estado, y, como el guarda forestal es viejo y está siempre enfermo, soy yo, en realidad, el que se ocupa de ellos.
ELENA ANDREEVNA.– Ya me han dicho que tiene usted gran amor a los bosques. Claro que es mucho el servicio que puede usted prestarles; pero..., ¿acaso ello no perjudica a su verdadera vocación? ¡Es usted médico!
ASTROV.– ¡Sólo Dios sabe cuál es nuestra verdadera vocación!
ELENA ANDREEVNA.– ¿Y resulta interesante?
ASTROV.– Sí. Es un trabajo interesante.
VOINITZKII (con ironía).– ¡Mucho!
ELENA ANDREEVNA (a Astrov).– Es usted todavía joven. Representa usted tener treinta y seis o treinta y siete años, y la cosa, seguramente, no es tan interesante como dice. ¡Bosques, bosques y bosques siempre!... ¡Se me figura que es muy monótono!
SONIA.– No... Es muy interesante. Mijail Lvovich, todos los años planta nuevos bosques, y ya ha sido premiado con una medalla de bronce y un diploma. Se preocupa también de que los viejos bosques no se pierdan. Si le oye usted, acabará siendo de su opinión... Dice que los bosques adornan la tierra y enseñan al hombre a penetrar en sus maravillas, inspirándole grandeza de ánimo... Que los bosques dulcifican la severidad del clima y que en los países donde este es Más benigno, se consumen menos fuerzas en la lucha con la naturaleza, por lo que el hombre allí es más suave y más tierno. Allí -dice– la gente es bella, flexible, fácil a la sensibilidad. Su lenguaje es fino, sus movimientos gráciles, florecen sus ciencias y su arte; su filosofía no es sombría, y su relación hacia la mujer está impregnada de una gran nobleza.
VOINITZKII (riendo). – ¡Bravo, bravo!... ¡Todo eso resulta grato, pero nada conveniente!... Por tanto... (A Astrov.) Permíteme, amigo mío, que continúe encendiendo mis estufas con leña y construyendo mis cobertizos de madera.
ASTROV.– Podrías encender tus estufas con turba y construir los cobertizos de piedra; pero, bueno..., admito que se corten por necesidad, pero destruirlos... ¿por qué? Los bosques rusos crujen bajo el hacha, parecen millones de árboles, se vacían las moradas de los animales y de los pájaros, los ríos pierden profundidad y se secan; desaparecen, para nunca volver, paisajes maravillosos, y todo porque el hombre, perezoso, carece del sentido que le haría agacharse y extraer de la tierra el combustible. (A Elena Andreevna.) ¿No es verdad, señora?... Es preciso ser un bárbaro sin juicio para quemar en la estufa esa belleza... Para destruir lo que nosotros somos incapaces de crear... Si el hombre está dotado de juicio y de fuerza creadora, es para multiplicar lo que le ha sido dado y, sin embargo, hasta ahora, lejos de crear nada, lo que hace es destruir... Cada día es menor y menor el número de bosques... Los ríos se secan, las aves desaparecen, el clima pierde benignidad, y la tierra se empobrece y se afea. (A Voinitzkii.) Me miras con ironía, como si todo cuanto estoy diciendo no te pareciera serio... Y puede que, en efecto, sea una chifladura...; pero cuando paso ante bosques de campesinos, a los que he salvado de la tala, cuando oigo el rumor de un joven bosque plantado por mí, reconozco que el clima está algo en mis manos y que si, dentro de mil años, el hombre es feliz, será un poco por causa mía... Cuando planto un pequeño abedul, al que veo después verdear y mecerse con el viento, se me llena el alma de orgullo y... (Viendo avanzar al mozo con la copa de vodka.) A todo esto... (Bebe) ya es hora de marcharse. Esto, seguramente, es una chifladura. ¡Tengo el honor de saludaros!... (Se encamina hacia la casa.)
SONIA (siguiéndole, le coge del brazo).– ¿Cuándo vendrá a vernos?
ASTROV.– No lo sé.
SONIA.– ¿Va a estar otro mes sin venir? (Salen Astrov y Sonia. María Vasilievna y Teleguin continúan al lado de la mesa y Elena Andreevna y Voinitzkii se dirigen a la terraza.)
ELENA ANDREEVNA.– ¡Iván Petrovich! ¡Ha vuelto usted a comportarse de un modo imposible! ¿Qué necesidad tenía de excitar a María Vasilievna diciéndole eso del perpetuum mobile? ¡Otra vez hoy, durante el almuerzo, empezó usted a discutir con Alexander! ¡Eso no puede ser!
VOINITZKII.– Pero ¡si le aborrezco!
ELENA ANDREEVNA.– ¡No hay motivo ninguno para aborrecer a Alexander! ¡Es un hombre como todo el mundo! ¡No es peor que usted!
VOINITZKII.– ¡Si hubiera usted podido verle el rostro y los movimientos!... ¡Qué pereza tiene de vivir!... ¡Oh, Qué pereza!
ELENA ANDREEVNA.– ¡Pereza, sí, y aburrimiento!... ¡Todos critican a mi marido! ¡Todos me miran con compasión!... ¡Qué desgraciada! ...
¡Tiene un marido viejo! ... ¡y, oh, cómo comprendo ese interés por mí!... ¡Todos ustedes -como acaba de decir Astrov-, insensatamente, dejan perecer los bosques, y pronto en la tierra no habrá nada! ¡Pues bien... del mismo modo insensato, labran la pérdida del hombre, y pronto sobre la tierra -gracias a ustedes– no quedará ni fidelidad, ni pureza, ni capacidad de sacrificio! ¿Por Qué no pueden ver con indiferencia a una mujer que no es suya?... ¡Sencillamente porque -tiene razón el doctor– cada uno de ustedes lleva dentro el demonio de la destrucción! ¡No tienen piedad! ni para los bosques, ni para los pájaros, ni para las mujeres, ni el uno para el otro!
VOINITZKII.– No me gusta esa filosofía. (Pausa.)
ELENA ANDREEVNA.– Ese doctor, por la cara, parece cansado y nervioso. Es una cara interesante la suya. Por lo visto, le gusta a Sonia. Está enamorada de él, y lo comprendo... Durante mi estancia aquí, ya ha venido tres veces; pero, como soy tímida, no he hablado con él una sola, como es debido..., afectuosamente. Me creerá de un carácter avieso... Seguramente usted y yo, Iván Petrovich, somos tan buenos porque los dos somos aburridos y tristes... No me mire de esa manera. No me gusta.
VOINITZKII.– ¿Y cómo voy a mirarla de otra manera, si la quiero?... ¡Es usted mi dicha, mi vida, mi juventud! ¡Sé que mis probabilidades a una reciprocidad por su parte equivalen a cero; pero no necesito nada!... ¡Permítame tan sólo que la mire, que oiga su voz!...
ELENA ANDREEVNA.– ¡Cuidado! ¡Pueden oírle! (Se dirige a /a casa.)
VOINITZKII (siguiéndola).– ¡Permítame que le hable de mi amor! ¡No me rechace! ¡Esa será para mí la mayor felicidad!
ELENA ANDREEVNA.– ¡Es martirizante! (Salen ambos. Teleguin toca a la guitarra una polca. María Vasilievna anota algo en el margen del libro.)
Telón.
ACTO SEGUNDO
Comedor en casa de los SEREBRIAKOV. Es de noche. Se oye el golpeteo del guarda a su paso por el jardín.
ESCENA PRIMERA
Serebriakov, sentado en una butaca ante la ventana abierta, dormita. Elena Andreevna, a su lado, dormita también.
SEREBRIAKOV (espabilándose).– ¿Quién está ahí?... ¿Eres tú, Sonia?
ELENA ANDREEVNA.– Soy yo.
SEREBRIAKOV.– ¿Tú, Leonechka?... ¡Qué dolor más insoportable!
ELENA ANDREEVNA.– Se te ha caído al suelo la manta. (Arropándole la pierna.) Voy a cerrar la ventana, Alexander.
SEREBRIAKOV.– No. Me sofoco. Ahora, al quedarme dormido, soñé que mi pierna izquierda no era mía, y me desperté con un dolor torturante.
No...; esto no es gota. Más bien parece reuma... ¿Qué hora es ya?
ELENA ANDREEVNA.– Las doce y veinte. (Pausa.)
SEREBRIAKOV.– Búscame mañana por la mañana en la biblioteca el libro de Batiuschkov. Me parece que lo tenemos.
ELENA ANDREEVNA.– ¿Qué?...
SEREBRIAKOV.– Que me busques por la mañana a Batiuschkov... Creo que lo tenemos... Pero... ¿por Qué me dará esta fatiga al respirar?
ELENA ANDREEVNA.– ¡Estás cansado!... ¡Ya es la segunda noche que no duermes!
SEREBRIAKOV.– Dicen que a Turgueniev la gota le produjo una angina de pecho. Temo tener yo lo mismo... ¡Maldita y asquerosa vejez!... ¡Que la lleve el diablo!... Al hacerme viejo empecé a sentir asco de mí mismo... ¡También a todos vosotros os dará asco mirarme!
ELENA ANDREEVNA.– Hablas de tu vejez como si los demás tuviéramos la culpa de que seas viejo.
SEREBRIAKOV.– A ti es a la primera a quien doy asco. (Elena Andreevna se levanta y va a sentarse a alguna distancia.) ¡Claro!... ¡Tienes razón!... ¡No soy tonto y lo comprendo! ¡Eres joven, bonita, sana, y quieres vivir, mientras que yo soy un viejo y casi un cadáver!... ¿Acaso no lo comprendo?... ¡Naturalmente; es tonto que continúe vivo; pero... esperen, que ya pronto les libraré a todos!... ¡Ya no falta mucho!
ELENA ANDREEVNA.– No puedo más... ¡Por el amor de Dios, cállate!
SEREBRIAKOV.– Ahora resulta que, gracias a mí, nadie puede más... Todos se aburren, pierden la juventud, y sólo yo disfruto de la vida y estoy contento... ¡Claro!
ELENA ANDREEVNA.– ¡Cállate! ¡Me estás martirizando!
SEREBRIAKOV.– ¡A todos estoy martirizando!... ¡Claro!
ELENA ANDREEVNA (entre lágrimas).– ¡Es insoportable!... Dios... ¿Qué quieres de mí?
SEREBRIAKOV.– Nada.
ELENA ANDREEVNA.– Pues cállate...; te lo ruego.
SEREBRIAKOV.– ¡Qué extraño!... Se pone a hablar Iván Petrovich o esa vieja idiota de María Vasilievna y no pasa nada. Se les escucha...; pero apenas digo yo una palabra, todos empiezan a sentirse desgraciados. ¡Hasta mi voz inspira asco!... Pero, bueno... aun admitiendo que sea asqueroso, egoísta, déspota..., ¿será posible que ni siquiera en la vejez me asista algún derecho al egoísmo?... ¿Será posible que no me lo haya merecido?... ¿Será posible que no pueda aspirar a una vejez tranquila y a la consideración de las gentes?
ELENA ANDREEVNA.– Nadie discute tus derechos. (El viento golpea en la ventana.) Se ha levantado mucho aire y voy a cerrar la ventana. (Cierra ésta.) Va a empezar a llover... Nadie discute tus derechos. Pausa. Se oye el golpeteo del cayado del guarda, que pasa cantando por el jardín.)
SEREBRIAKOV.– ¡Haberse pasado la vida trabajando para la ciencia!... ¡Estar acostumbrado a un despacho, a un auditorio, a compañeros a los que se estima...! y, de pronto, sin más ni más, encontrarse en este panteón!... ¡Ver un día tras otro gente necia, y escuchar conversaciones insulsas!... ¡Quiero vivir! ¡Me gusta el éxito, la celebridad, el ruido; y aquí se está como en el exilio, recordando con tristeza y constantemente el pasado!... ¡Siguiendo los éxitos ajenos y temiendo la muerte!... ¡No puedo!... ¡Me faltan las fuerzas! ¡Y, por añadidura, aquí no quiere perdonárseme la vejez!
ELENA ANDREEVNA. – Espera... Ten paciencia. Dentro de cinco o seis años, yo también seré vieja.
ESCENA II
Entra Sonia.
SONIA.– ¡Tú mismo mandas a buscar al doctor, y cuando llega, te niegas a recibirle!... ¡No es muy atento!... ¡Resulta así, que se le ha molestado inútilmente!
SEREBRIAKOV.– ¿Para Qué necesito yo de tu Astrov?... ¡Entiende tanto de medicina como yo de astronomía!
SONIA.– ¡No faltaría más sino que hiciéramos venir aquí, para tu gota, a toda la facultad de Medicina!
SEREBRIAKOV.– Con ese chiflado no quiero ni cruzar palabra.
SONIA.– A tu gusto. (Se sienta.) A mí me da igual.
SEREBRIAKOV.– ¿Qué hora es?
ELENA ANDREEVNA.– Las doce pasadas.
SEREBRIAKOV.– ¡Qué Sofoco!... ¡Sonia!... ¡Tráeme las gotas que están sobre la mesa!
SONIA.– Ahora mismo. (Se las da.)
SEREBRIAKOV (Con irritación).– ¡Ah! ¡No son éstas! ¡No puede uno pedir nada!
SONIA.– ¡Por favor, no seas caprichoso! ¡Puede que haya a quien eso le gusta, pero a mí, líbrame de ello, por favor! ¡No me agrada! Además, no puedo perder tiempo. ¡Mañana por la mañana tengo que levantarme temprano para la siega! (Entra Voinitzkii, envuelto en una bata y con una vela en la mano.)
VOINITZKII.– Me parece que vamos a tener tormenta. (Un relámpago.) ¡Ahí está!... Heléne y Sonia, váyanse a dormir. He venido a relevarlas.
SEREBRIAKOV (asustado). – ¡No, no! ... ¡No me dejéis con él!... ¡No! ... ¡Me aturdirá con su conversación!
VOINITZKII.– ¡Pero es preciso que descansen! ¡Esta es la segunda noche que se pasan en vela!
SEREBRIAKOV.– ¡Pues que se vayan a dormir, pero tú márchate también!... ¡Gracias!... ¡Te suplico, en nombre de nuestra antigua amistad, que no protestes! ¡Ya habrá tiempo de hablar después!
VOINITZKII (con una ligera sonrisa).– ¡Nuestra antigua amistad!
SONIA.– ¡Cállate, tío Vania!
SEREBRIAKOV (a su mujer).– ¡Querida! ¡No me dejes con él! ¡Me aturdirá!
VOINITZKII.– ¡Hasta resulta cómico! (Entra Marina, con una vela en la mano.)
SONIA.– ¿Qué haces, amita, que no te acuestas? ¡Es muy tarde!
MARINA.– ¡El samovar no se ha retirado todavía de la mesa! ¿Cómo va una a acostarse?
SEREBRIAKOV.– ¡Nadie duerme aquí, todos están agotados, y yo soy el único que lo pasa bien!
MARINA (con ternura, acercándose a Serebriakov).– ¿Qué hay, padrecito? ¿Te duele?... ¡También a mí se me cargan mucho las piernas! (Arreglándole la manta.) ¡Esta enfermedad... hace tiempo ya que la tienes!... ¡Me acuerdo de que la difunta Vera Petrovna..., la madre de Conechka..., se pasaba ya las noches en vela!... ¡Cómo te quería! (Pausa.) ¡Los viejos son iguales a los niños!... ¡Les gusta que se les mime... pero a los viejos no les mima nadie! (Besa a Serebriakov en el hombro.) ¡Vámonos, padrecito, a la cama!... ¡Vámonos, lucero!... ¡Te haré un poco de tila, te calentaré las piernecitas y rezaré a Dios por ti!...
SEREBRIAKOV (Conmovido).– Vamos, Marina.
MARINA.– ¡También a mí se me cargan mucho las piernas! (Le conduce, ayudada por Sonia.) ¡Vera Petrovna se pasaba las noches en vela..., llorando!... ¡Tú entonces, Soniuschka, eras todavía pequeña... tonta!... ¡Vamos, vamos, padrecito! (Salen Serebriakov, Sonia y Marina.)
ELENA ANDREEVNA.– ¡Me ha dejado agotada! Apenas me sostienen los pies.
VOINITZKII.– Él a usted, y yo a mí mismo. Ya es la tercera noche que no duermo.
ELENA ANDREEVNA.– ¡No marchan bien las cosas en esta casa!... Su madre aborrece todo lo que no sean sus artículos y el profesor. Éste, a su vez, está irritado; a mí no me cree y a usted le teme. Sonia se enfada con su padre y hace ya dos semanas que no me habla; usted detesta a mi marido y desprecia abiertamente a su madre, y yo... me excito también..., por lo que hoy habré estado a punto de llorar unas veinte veces... ¡No marchan bien las cosas en esta casa!